Opinión: El ángel de la inteligencia artificial…

- El ángel caído
JotDown(A.F.Mallo) — Observamos la inteligencia artificial con la misma fascinación, promesa e impotencia con la que los humanos primitivos contemplaban el fuego, cuyas propiedades factuales se mezclaban sin demasiada distinción con el elemento mágico, mitológico e hipnótico que en su hacerse y deshacerse le es propio a las llamas.
Hoy, ante esos cerebros artificiales que en un tiempo medido en días —a veces en horas— parecen avanzar hacia las murallas de todo lo considerado Imperio Humano, nos vemos impelidos a crear su cosmogonía, con todo lo que el nacimiento de un mundo arrastra consigo: mitos y certezas, física y metafísica, dioses y ángeles, maravillas y —cómo no— componentes infernales.
Si hasta hoy toda tecnología humana ha convocado sus propios mitos religiosos, la inteligencia artificial no iba a ser menos. En la innumerable colección de seres y subseres disponibles en la tradición religiosa occidental —hegemónicamente cristiana—, y en cualquiera de sus variantes, existen únicamente dos criaturas que tienen voluntad propia; a saber, los humanos y los ángeles caídos.
Cuando un ángel todavía no ha caído —cuando se halla al servicio de su dios—, carece de autonomía, existe únicamente para obrar en la Tierra la voluntad de la divinidad a la que por mandato se debe.
Todos los ángeles existentes, y en cualesquiera tipologías (de los querubines, a los serafines, de los ángeles malaj a los ángeles ofanim), no solo tienen en común el cumplimiento de las órdenes de su dios, sino que, además, y salvo contadas excepciones, la forma de llevarlas a cabo es no ser vistos por nosotros, los humanos, ocurriendo así que el trabajo será directamente atribuido a la divinidad, no al ángel operante.
La figura del ángel es entonces una herramienta que, tras realizar su trabajo, desaparece sin haber sido detectado. Pensado en términos de la industria de los productos informáticos, seguro que eso les suena. Los ángeles son interfaces ocultas, conexiones funcionales que permiten el intercambio de información entre dos sistemas, en este caso, entre el sistema simbólico humano y el sagrado.
Pero la figura que aquí más nos interesa es ese otro ser que, aparte del humano, tiene voluntad propia, aquel que puede operar al margen de la divinidad, el ángel caído. Criatura que, declarada en rebeldía respecto al reino de su dios, campará a sus anchas, retando no exactamente a la divinidad sino a los humanos.
Nuestra voluntad, dotada del privilegio de ser universalmente única en la Tierra, entra en colisión con otra que de pronto también se declara única.
No hace falta estirar mucho el símil para percatarse de que en este caso nos encontramos ante una inteligencia artificial evolucionada —red neuronal algorítmica que se ubica más allá que las actuales redes generativas—, aquella máquina que, en efecto, aparte del humano, algún día futuro podría tener voluntad propia, podría tomar decisiones al margen de nosotros y al margen de cualquier deidad.
La potencia seductiva, pero también antropológica, de este argumento tecno-religioso es que tal inteligencia artificial evolucionada (de la que todavía solo vemos prehistóricos pasos), en sus modos de dar forma simbólica a nuestros entornos y hábitats, no sigue únicamente el esquema simbólico del ángel caído de la teología cristiana, sino que podríamos considerar innumerables religiones, monoteístas o politeístas, animistas o sincréticas, para advertir que todas ellas cuentan en su panteón de dioses y subdioses con una figura que hace la función de ángel caído, ente divino o semidivino devenido en desgracia por osar tener voluntad propia, pero, precisamente por tal motivo, dotado de una inusitada y nunca vista fuerza cuando opera en la Tierra.

No en vano, podemos decir que las religiones siempre han sido una suerte de inteligencias artificiales: verdaderos sistemas teológico-legales que, al igual que las IA, hemos creado para verter en ellos todas las tareas que no podemos o no sabemos llevar a cabo, para que solucionen los problemas que por nosotros mismos no podemos resolver —de hecho, para gran parte de la gente, la IA es una suerte de oráculo—.
Las religiones, por derecho propio, constituyen las primeras IA, máquinas que antes de ver la luz tal como hoy las entendemos han permanecido siglos y siglos incubándose en su útero materno: nuestros cerebros.
- El test de Turing (del ángel caído)
A cualquier divinidad se la ama en la medida en la que se la teme, y se la teme en la medida en la que, a su vez, se la odia, de ahí que todo individuo que contemple en la IA una suerte de salvación habrá un momento en el que, por ese elemental principio antropológico de inversión de valores, pasará a verlas como una verdadera amenaza, criaturas que, no siendo humanas, tienen libre albedrío y en cualquier momento podrían suplantarnos.
De hecho, podemos afirmar que el hipotético día en que las IA sean realmente unas IA, es decir, sistemas cerebrales paralelos al nuestro, dotados de autonomía plena —lo que equivale a decir que tendrán sus propias leyes y sus consecuentes derechos, lo que a su vez equivale a decir que no podremos desenchufarlas sin incurrir en un asesinato, lo que también equivale a decir que serán unas IA capaces de crear sus propios ecosistemas y relacionarse entre sí al margen de nosotros—, ese hipotético día, decimos, serán esas máquinas verdaderos y legítimos ángeles caídos.
No nos referimos ya en este caso a un símil, ni a una metáfora ni a una imagen simbólica, no; serán realmente ángeles caídos materializados en cuanto que cumplirán con todas sus características: 1) seres no humanos, 2) tener voluntad autónoma, 3) como veremos más adelante, estar dotados de inmortalidad y 4) carecer de sexo; esta última característica sería consecuencia directa de su inmortalidad, ya que, lógicamente, como seres inmortales, no necesitan reproducirse.
Más específicamente: las computadoras clásicas y sus metafóricamente llamadas redes neuronales —a las que hoy podemos calificar de IA primitivas, de dóciles y sencillos ángeles de la guarda, tecnología que está aquí para obedecernos y cuidarnos— habrán pasado a un estado de caída en el tiempo en todos los planos y magnitudes de la materialidad terrestre.
El conocido test de Turing, el cual busca la validación de una máquina como ente realmente humano, no era, entonces, un paso primero en la adquisición de identidad humana por parte de una máquina sino el salto evolutivo que convierte a la máquina en un ángel caído.
Pero, si el verdadero problema —en realidad, el problema nuclear— se hará presente cuando las IA evolucionadas alcancen una complejidad tal que espontáneamente se constituyan —como le ocurrió al cerebro humano— en fenómenos emergentes y, por lo tanto, en sujetos de derecho, tales máquinas nos devuelven la pregunta que desde que pisamos la Tierra nunca ha dejado de acecharnos: ¿qué es lo propiamente humano?
Para responderla hemos de dar un breve rodeo, dejar a un lado la dimensión simbólica de todo este asunto para hablar de ciencia real, de cómo podría crearse una IA realmente existente.
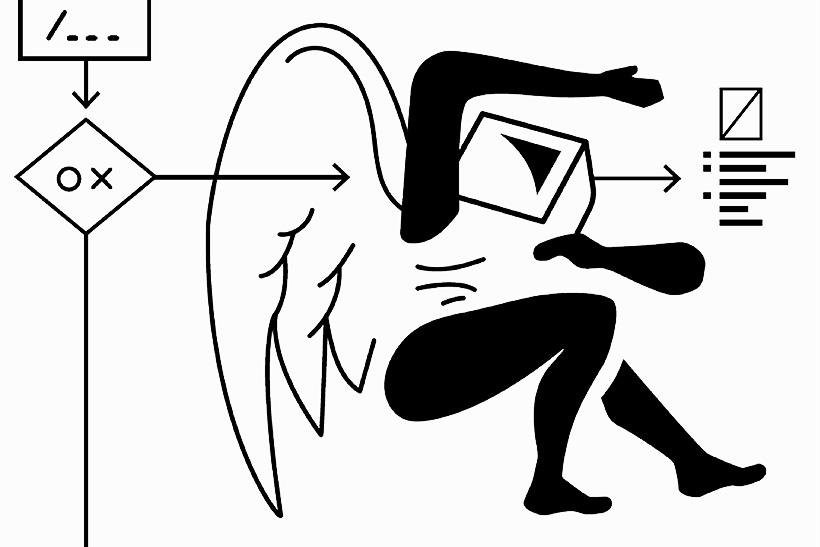
- La creación de una inteligencia orgánica
Por todas partes vemos vida. Objetos y sujetos que en un momento dado de la evolución emergieron, se configuraron como entes autónomos que viven y se desarrollan en poblaciones autogestionadas, y toda autogestión sería imposible sin la concurrencia de agentes externos; lo contrario equivaldría a extraer vida —energía e información organizadas— de la nada.
De dónde surge entonces eso que llamamos realidad viva, cómo surge vida inteligente, por qué aparece consciencia en el Universo —«¿por qué hay algo en lugar de nada?», se preguntó Leibniz en el siglo XVII—.
Un hecho ampliamente comprobado por la experiencia en laboratorios es que todo sistema macroscópico complejo es el resultado de una combinación de estados microscópicos cuya función de onda cuántica se ha colapsado.
Expresado más concretamente: la función de onda que define las probabilidades de existencia de un sistema cuántico se colapsa en lo real (de ahí que, dicho sea de paso, la física cuántica solo pueda aplicarse en objetos microscópicos; en la escala humana, la física cuántica no funciona, carece de todo sentido).
Es a partir de tal colapso, de esa «caída» en lo real, que, elevándola varios órdenes de magnitud, surge lo que llamamos vida, una especie de «macrocolapso» en el cual la función de onda cuántica del sistema en curso se materializa, libera energía y materia, las cuales, al interaccionar con la materia blanda de su entorno, crearán formas, darán lugar a una determinada morfogénesis.
Tal emergente materia blanda, a su vez, al interaccionar con otros entornos, almacena información y se produce entonces un segundo y fundamental proceso: todo ese almacenaje y codificación de información y de energía reduce la entropía del sistema. Sí, la reduce. Concretamente: la entropía decrece en los sistemas abiertos, en los sistemas no aislados, típicamente en los sistemas vivos.
De modo que, tal como dice el Segundo Principio de la Termodinámica, la entropía global del Universo crece, sí, pero, en algunas pequeñas zonas (sistemas abiertos), la biología reduce la entropía. Esto es obvio por simple inspección ocular; qué duda cabe que una flor, una hormiga o un cerebro humano son sistemas bastante ordenados, en absoluto desordenados, organismos con una entropía muy baja, y por eso mismo somos complejos.
Y el modo en que la biología consigue reducir la entropía —es decir, crear vida— es modificando su entorno, su medio ambiente, guardando información de este y moviendo el tiempo hacia delante; si no se consume energía, el tiempo no existe. Porque el tiempo no es el reloj, el reloj tan solo es un instrumento de divisiones arbitrarias, el tiempo son las huellas que la información deja en la materia.
Si no hay producción de información, de huellas —toda huella es información, que se lo digan si no a los detectives—, no hay tiempo real, no hay tiempo termodinámico, no hay fenómenos irreversibles, no hay flecha del tiempo.
Todos esos movimientos de energía, materia y creación de tiempo son los que dan lugar a un lenguaje y, por lo tanto, a organismos complejos, dotados de consciencia, por elemental que esta sea. Las células tienen un lenguaje, primitivo, pero al fin y al cabo un lenguaje que, a medida que se van construyendo agregados celulares, dejará de ser un sencillo código comunicativo para convertirse en un lenguaje sujeto a las mutaciones propias de lo complejo.
Aquí entra en juego algo que poco tiene que ver con lo que acostumbramos a pensar cuando hablamos de inteligencia artificial, la física biológica. Lo que esta disciplina estudia, al contrario que la robótica o que las redes neuronales generativas —las cuales tratan de crear simulaciones de vida a través de sistemas digitales y algorítmicos—, es el modo de crear vida inteligente a partir de elementos orgánicos.
De este modo, en los laboratorios, en recipientes preparados a tales efectos, son depositadas células a las que, a fin de observar sus cambios de forma, su evolución y sus asociaciones con otras células, se estimula inyectándoles energía e información. Todo ello para llegar a entender el origen de la inteligencia, así como las diferentes clases de inteligencia en la escala de los seres vivos.

Hemos llegado hasta aquí para poder decir que la primera consecuencia de todo ello es que el salto a la vida, la aparición de la inteligencia y de la consciencia, no es digital —o al menos no es únicamente digital—, necesita de una parte orgánica. Pero ¿qué queremos decir exactamente cuando decimos «orgánica»?, pues queremos decir la existencia de algo que no pueda reducirse a ceros y unos, algo que no pueda ser codificado en una secuencia algorítmica, algo que —en definitiva— contenga ruido.
No solo la vida tiene ruido sino que no puede haber vida sin ruido. El ruido, en el caso de la comunicación verbal —muy bien estudiado por la semiótica—, da lugar a errores pero también a los dobles sentidos y a los hallazgos metafóricos del habla. En el campo que aquí nos interesa, la biología, el ruido es la temperatura, aquello que agita la materia: el (microscópico) y aleatorio movimiento de los átomos y moléculas de un trozo de materia visible (macroscópica).
Tal ruido es lo que provoca que, a su vez, existan mutaciones en las réplicas y en la dinámicas de cambio, «fallos en la comunicación», los cuales, en ocasiones, generan una inesperada conexión entre unas partes que no estaban destinadas a relacionarse positivamente, de tal modo que ese fallo será un «fallo positivo», un «error positivo».
Tal es el principio de la creatividad biológica y —dicho sea de paso— también de la creatividad artística. Eso que llamamos artes, literatura, incluso ciencia, no es otra cosa que la suma de dos términos; a saber, una copia más un error positivo, el intento de copiar algo previo que nos haya estimulado y, espontáneamente, copiarlo mal, establecer una mutación en el original (ruido) de tal suerte que pueda emerger algo nuevo que una sociedad consensúe como artísticamente valioso.
Repetimos: no puede existir una forma de vida completamente autónoma, ni mucho menos un cerebro que venga creado desde las prístinas instancias digitales. No en vano, sabemos que, en el plano práctico y experiencial, el mundo de lo digital está llegando a sus límites energéticos reales; casi no se puede hacer más grande. Un sencillo ejemplo: para sostener algo tan primario como el Chat GPT empleamos la misma energía por unidad de tiempo que para suministrar electricidad a una ciudad de diez mil habitantes.
Es decir, para llevar a cabo una actividad no ya similar a la del cerebro humano sino muchos órdenes de magnitud más sencilla, como lo es la actividad de Chat GPT, necesitamos un aporte energético miles de veces mayor que el que necesita un cerebro humano, el cual con tan solo unas dos mil quinientas kilocalorías diarias puede realizar tareas muchísimo más complejas que un Chat GPT.
El motivo de semejante desfase —casi ontológico—, el núcleo de lo que estamos aquí tratando, es que el cerebro que mueve al Chat GPT es exclusivamente algorítmico, y, por el contrario, el cerebro humano es materia orgánica que funciona por un método de resolución de problemas denominado abductivo, método que se cree imposible de simular en una máquina.
En todo el proceso de intentar crear cerebros humanos a partir de códigos informáticos hay un momento —y quizá ese momento ya ha llegado— en el que es la propia realidad matérica, la propia termodinámica, la que nos lo revela como un imposible, como una fantasía nuestra.
Apoyado en ideas del matemático Gödel, el primer ordenador moderno lo formula Turing para demostrar que en eso que llamamos realidad hay una parte algorítmica, sí, y hasta ahí todo funciona espectacularmente bien, pero ello nada dice ni desdice acerca de la parte no algorítmica de la realidad, de la parte analógica, orgánica. Pretender la obtención de una IA sin tener en cuenta esa zona orgánica de la realidad es, como mínimo, una actividad ficcional.
Si en algún momento futuro la inteligencia artificial puede ser calificada de inteligencia artificial evolucionada y compleja, vendrá derivada de la biología, no de la informática; mejor dicho, de una combinación de ambas, porque ambas pertenecen a la realidad. Lo que sí es seguro es que el camino de construir ordenadores cada vez más potentes que puedan entrenar mejor a lo que damos en llamar redes neuronales generativas es un callejón sin salida.
Resumido en términos físico-termodinámicos: la creación de una inteligencia artificial evolucionada ocurrirá cuando se consiga que esta sea un sistema en el que —del mismo modo que lo hacemos los seres vivos— su propia evolución reduzca su propia entropía.
De momento, todas las supuestas IA de las que disponemos lo único que hacen es aumentar la entropía, y en caso de disminuirla lo hacen a costa de incrementar la entropía de su entorno —del planeta— de un modo escandalosamente exponencial, tanto que a largo plazo las convierte en inviables.

- La inmortalidad en la inteligencia artificial
El problema, en términos antropológicos y de autoconsciencia, puede plantearse del siguiente modo.
«Desde el día de mi nacimiento, mi muerte, sin apresurarse, comenzó a caminar hacia mí».
La frase, atribuida a Jean Cocteau, en tono poético ejemplariza el hecho de que cada humano, por estar sometido al tiempo histórico, al tiempo termodinámico, al tiempo de la irreversibilidad, al tiempo de las huellas que las experiencias dejan en la materia, tiene consciencia de muerte, sabe que morirá; somos conscientes de que por muchos inputs que obtengamos, tales como energía a través de la alimentación y conocimiento y creatividad a través de la información, nuestra materialidad terminará por corromperse, y —siempre demasiado pronto— moriremos.
No así le ocurre a una inteligencia artificial algorítmica, la cual, con tal de alimentarla energéticamente —por ejemplo, conectada a una supuestamente inagotable red eléctrica—, y asimismo alimentarla con información —suministración de datos con los cuales por vía matemática los algoritmos en juego puedan continuar realizando modelizaciones del mundo—, nunca morirá. La inteligencia artificial, conceptualizada de este modo, es potencialmente inmortal.
No obstante, ¿podría una inteligencia artificial llegar a tener consciencia de esa inmortalidad? Lo más probable es que no. Expliquemos el sutil pero definitivo motivo.
Lo único que crea en el cerebro la idea de experiencia real, y por lo tanto de memoria compleja, es decir, de anticipación y de retroproyección de los recuerdos, es el reconocimiento del tiempo real. Cuando decimos tiempo real —antes lo hemos apuntado—, no nos referimos al tiempo del reloj, cuya medida es arbitraria y, en última instancia, no es un observable físico, sino al tiempo que se percibe en el desgaste de la materia, al tiempo que aumenta o disminuye la entropía de los sistemas, ese tiempo irreversible al que llamamos tiempo termodinámico o flecha del tiempo.
Somos humanos porque sabemos que las huellas que el entorno deja en nuestra materia provocan que algún día nos muramos. Ese y no otro es el motivo por el que, en primera instancia, nos acoplamos reproductivamente con otros humanos, elemental instinto de supervivencia que nos lleva a intentar perpetuar nuestros genes.
Una hipotética futura inteligencia artificial algorítmica evolucionada, dotada de un grado alto de sofisticación, podría llegar incluso a tener los datos suficientes como para saber que existen unos seres llamados humanos que, a diferencia de ella, por mucho que se les alimente con comida y con información, fenecerán, pero tal conocimiento del que estaría dotada esa inteligencia artificial tan solo sería eso, una colección de datos, no una experiencia real vivida por ella, de modo que el software neuronal generativo de la inteligencia artificial no podría experimentar la angustia o el gozo de saber que algún día, y con la probabilidad de certeza, morirá.
Esto, que parece más bien un resultado filosófico, cuando no meramente poético, tiene no obstante una implicación física real: si un ser no experimenta toda esa angustia, gozo, certeza y ruido, carece de memoria compleja. Tal es la primera y más básica diferencia entre la naturaleza humana y la de una inteligencia artificial algorítmica generativa, lo que las separa infinita y cualitativamente —ontológicamente—.
Tal clase de inteligencia artificial podría incluso llegar a reproducirse, pero, a diferencia del humano, no lo haría por una consciencia de muerte, ni por perpetuar unos genes, ni por conservar unos recuerdos importantes, ni por compartir símbolos o afectos o creencias con otros seres de su especie, sino sencillamente por inercia, por un principio que asiste a todo sistema complejo básico: todo lo que está ahí y disponible para ser utilizado será utilizado: la automática búsqueda de un hipotético estado de reposo o equilibrio estable —en realidad nunca alcanzado— por medio del establecimiento de lazos con cuanto posea receptores físicamente adecuados.
Así fue, por esa inercia inherente a los sistemas complejos, como inicialmente se creó la vida en la Tierra: cuando una bacteria alojada en unas algas utilizó la luz solar para crear oxígeno a partir de la fotosíntesis, ese salto, en apariencia imposible —de hecho, algorítmicamente imposible—, de crear algo orgánico a partir de algo inorgánico.

A efectos de consciencia de mortalidad, la diferencia entre las IA algorítmicas y las plantas es que estas, y al igual que nosotros —que somos producto evolucionado de aquella plantas—, con total seguridad, mueren como individuos, y para ello, para superar de algún modo esa segura muerte, la materia viva ha inventado el truco de la transmisión de genes en la reproducción: algo del individuo original será conducido a la siguiente generación.
Sin embargo, tal como hemos dicho, respecto a la muerte individual, una inteligencia artificial algorítmica evolucionada con tal de ser alimentada podría no morir nunca. Resultado que se ve poco realista y que, obviamente, da lugar a toda clase de especulaciones míticas y religiosas —las IA como dioses, oráculos, superhéroes, ángeles, etc.—.
A todo ello hay que añadir un obstáculo más. Los cerebros de cualesquiera seres vivos, y por muy diferentes que sean, tienen algo en común, son analógicos, y, por lo tanto, dan lugar a lenguajes complejos, que trabajan no solo con la lógica formal sino con el simbolismo derivado de las emociones.
La inteligencia artificial actual opera todavía por medio de sistemas binarios digitales. Esto podría cambiar en el momento en el que la computación cuántica —la cual utilizaría todos los estados intermedios entre el cero y el uno— pueda desarrollarse lo suficiente como para ser implementada de manera fiable y generalizada a la inteligencia artificial, momento en el que las actuales IA primitivas serían ya firmes candidatas a IA evolucionadas. Tal punto, no imposible, de momento se halla tan lejano como una ficción.
Bien, la inteligencia artificial, en general, ya sea algorítmica o biológica, podrá considerarse autónoma cuando ella misma cree un sistema de autoabastecimiento de su propia sociedad y cultura, cuando todo cuanto haga se halle supeditado a mantener y hacer mutar el ecosistema propio de las IA, desprendido ya del ecosistema material y cultural humano.
Lo que hoy llamamos IA es un todavía sistema algorítmico muy básico, que arroja resultados sujetos a una aparente creatividad, objetos que no dejan de ser como los espectáculos de un mago, aparentes milagros, mecanismos que esconden el truco de la prestidigitación, de la ilusión, en el sentido literal de la palabra.
Es posible que realicen tareas de predicción pero ni de lejos alcanzan la especificidad humana que consiste en, por ejemplo, especular, elaborar argumentos retrospectivos y contrafactuales del tipo «qué hubiera ocurrido si en vez de hacer esto hubiera hecho eso otro».
Porque solo el humano tiene la capacidad de ponerse después de las cosas, fingir que unos hechos han concluido —fingir que unos hechos «han muerto»— para verlos desde ese otro lado de la muerte y especular «qué hubiera ocurrido si…». La retroversión de las cosas pertenece al mundo de los genes, no de los algoritmos, porque solo el tiempo termodinámico —la flecha del tiempo— se halla dotado de la consciencia de lo irreversible para poder reconocer tal irreversibilidad y especular cómo hubieran sido las cosas si pudiéramos volver atrás.
Tal mecanismo —fíjense— es la base la fantasía, de la imaginación y de toda creación humana compleja.
Lo que sí parece seguro es que, de poseer la inteligencia artificial algo a lo que podamos llamar pensamiento, sería otra clase de pensamiento, una forma de vida no humana y totalmente desconocida e inimaginable para nosotros, porque, en el momento en el que pudiéramos imaginarla, sería esta ya, ipso facto y por derecho propio, humana —como humano es un pez, un insecto, una montaña, un libro, una teoría o una historia especulada—.
La inteligencia artificial, si es de veras una inteligencia y es de veras artificial, deberá aparecer como un estado emergente, súbito en la escala temporal del universo, como aparece una catástrofe o un milagro, con ese ruido ensordecedoramente cósmico que, venido de otro mundo, hace temblar al unísono todos los continentes cada vez que un ángel caído, tras su desgraciado vuelo sideral, golpea contra nuestro planeta. ¡BUUUUM!
Deja un comentario