Historia de las pandemias: Plagas en la Antigüedad …

Por fuera, el cuerpo no estaba muy caliente al tacto.
Tampoco pálido en apariencia, aunque sí rojizo, lívido y cubierto de pequeñas pústulas y úlceras. Por dentro, sin embargo, el cuerpo ardía.
El paciente no podía soportar ropajes o sábanas incluso de la más ligera factura, ni estar de otro modo que completamente desnudo.
Lo que más deseaban los enfermos era arrojarse al agua fría.
Así lo hicieron quienes no estaban siendo atendidos; padeciendo las agonías de una sed insaciable, se sumergieron en los depósitos que recogen el agua de lluvia. Sin embargo, [para el alivio de los síntomas] no suponía mucha diferencia el que bebieran poco o mucho.
Nunca cesaba de torturarlos la miserable sensación de no ser capaces de descansar o dormir. (…) Era el horrible espectáculo de los hombres muriendo como ovejas. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso)
Jot Down(E.J.Rodríguez) — Al siglo V antes de nuestra se lo suele apodar «el siglo de Pericles», pero bien podríamos llamarlo el siglo de la primera pandemia. O, para ser más precisos, el siglo de la primera pandemia ampliamente documentada: la «plaga de Atenas». No fue la primera epidemia que traspasaba fronteras, pues habían ocurrido otras, pero estas no dejaron crónicas tan detalladas que hayan sobrevivido hasta nuestro tiempo.
La plaga empezó a provocar estragos en Atenas en el año 430 a. C., apenas unos meses después de que hubiese estallado una guerra que enfrentaba a dos alianzas griegas: la Liga de Delos encabezada por Atenas y la Liga del Peloponeso encabezada por Esparta.
Sin que lo hubiese esperado ninguna de las dos partes, un tercer combatiente invisible demostró ser más letal que cualquier ejército; durante tres oleadas ocurridas en un periodo de cinco años, la horrorosa plaga aniquiló a decenas de millares de griegos. Solo en Atenas hubo cien mil víctimas; la ciudad perdió la cuarta parte de la población en menos de un lustro.
La enfermedad había llegado desde el mar. Afectó primero a la ciudad costera de El Pireo, situada a unos pocos kilómetros de Atenas, que ejercía como puerto de entrada para los alimentos y mercancías que se consumían en la capital. Cuando empezaron a enfermar y morir cientos de personas, muchos creyeron que un comando de espartanos había conseguido sortear las murallas, infiltrándose en El Pireo para envenenar los depósitos de agua y alimentos.
Poco después, la enfermedad se extendió a la propia Atenas, así que la hipótesis del envenenamiento se quedó corta para explicar una marea de mortalidad cuyas cifras empeoraban día tras día. El historiador ateniense Tucídides fue quien compuso la crónica clásica de aquella pandemia.
No solo fue testigo testigo directo del brote de Atenas, sino que resultó contagiado él mismo, aunque estuvo entre los afortunados que pudieron recuperarse y contarlo. En sus escritos, Tucídides expresó un profundo horror ante «una pestilencia de tal extensión y mortalidad como no se recordaba en lugar alguno».
Enumeró una larga lista de síntomas que piban presentándose con cada nuevo estadio de la enfermedad: fiebre, estornudos, dolores, inflamación ocular, tos, halitosis, sangrado faríngeo, vómitos, insomnio, llagas, pústulas, sensación de calor intolerable, sed insaciable, y, por último, una etapa de agresivas diarreas que provocaban una «extrema debilidad corporal» a la que, en un pavoroso porcentaje de casos, seguía la muerte.
La enfermedad ni siquiera entendía de clases sociales. Pericles, el famoso y respetado líder de los atenienses, estaba dirigiendo las tropas de la alianza de Delos cuando recibió la noticia de que sus dos hijos habían contraído la plaga y habían muerto. Quedó sumido en el llanto y la desesperación. Pocos meses después, él mismo desarrolló síntomas y quedó tendido en una cama, incapaz de levantarse. No tardó en fallecer también.
Tucídides comentó con pesar que la mayor tasa de mortalidad se daba entre quienes cuidaban a los enfermos: «Los médicos no fueron de utilidad porque ignoraban cuál era la manera indicada de tratar la plaga, y ellos mismos morían en mayor cantidad que nadie, pues eran quienes visitaban a los enfermos con mayor frecuencia».
Los atenienses pronto entendieron que no había manera de hacer frente al desastre. Ningún sistema de contención funcionaba. Quien tenía que morir, moría. La medicina no servía. Los recursos religiosos y mágicos como rezos, sacrificios y adivinaciones también se probaron inútiles, hasta el punto de que «la abrumadora naturaleza del desastre puso fin a todas esas prácticas». Ni los médicos ni los dioses podían aliviar los síntomas.
A pesar de la detallada descripción que Tucídides hizo de los síntomas, es muy difícil determinar qué enfermedad concreta provocó la plaga de Atenas. Es posible que nunca se llegue a saber. Se han formulado hipótesis para todos los gustos.
Algunos creen que pudo ser una enfermedad hoy desaparecida, o una enfermedad que sigue existiendo pero ha perdido su poder letal, motivo por el que ya no somos capaces de reconocerla en el relato. Otros han señalado candidatas como la peste bubónica, la viruela, el tifus, o algún tipo de fiebre hemorrágica, pero la sintomatología no cuadra a la perfección en ninguno de los casos.
Se ha especulado incluso con la posibilidad de que fuese una epidemia de ébola: se sabe que la plaga ateniense procedió de África, desde donde zarpaban casi todos los barcos que atracaban en El Pireo, y el propio Tucídides averiguó que el primer brote se había producido en Etiopía, desde donde la enfermedad se había extendido a Egipto, Libia y Persia antes de desembarcar en Grecia.
De las pandemias anteriores a la plaga ateniense se sabe poco, y conforme se retrocede en el tiempo, más difícil es obtener información fiable. En el año 1200 a. C., por ejemplo, una plaga mortal viajó desde China hasta Mesopotamia; hoy se cree, aunque no con seguridad, que pudo tratarse de la gripe.
En el 1320 a. C., el Imperio hitita se vio sacudido por una oleada epidémica, probablemente de viruela, cuyos sucesivos rebrotes se prolongaron durante veinte años y diezmaron la población. Hubo epidemias todavía más antiguas que carecen de menciones escritas, pero que han podido ser confirmadas mediante descubrimientos arqueológicos.
Por ejemplo, en algunas de las más antiguas momias egipcias se ha encontrado ADN del bacilo Mycobacterium tuberculosis; además, sus columnas vertebrales presentan lesiones consistentes con las que cabe esperar en la espondilitis tuberculosa, también conocida como enfermedad de Pott. Otro ejemplo: en algunos yacimientos de la Edad de Bronce se han encontrado restos humanos con material genético de la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste bubónica.
Las grandes pandemias, no obstante, eran mucho menos frecuentes en tiempos prehistóricos. Con anterioridad a la aparición de grandes ciudades, la extensión de las epidemias debió estar limitada por lo reducido y disperso de una población humana que, además, rara vez viajaba grandes distancias.
Desde una perspectiva histórica, casi siempre han sido dos factores fundamentales los que han favorecido la rápida extensión de las pandemias: primero, una alta densidad de población; segundo, un intenso movimiento de personas y mercancías. Dicho con otras palabras: es un hecho probado que la civilización trajo consigo una mayor tasa de contagios.
El aumento de asentamientos urbanos donde miles de personas compartían espacios reducidos, y la proliferación del comercio internacional, establecieron las condiciones que permitieron que las epidemias, hasta entonces localizadas en territorios concretos, empezasen a ser vez más catastróficas.
Las epidemias localizadas habían causado dolor en poblaciones pequeñas, de eso no cabe duda, pero las pandemias que arrasaban diversos enclaves geográficos (y, en desgraciadas ocasiones, continentes enteros) adquirieron el poder de cambiar la faz de las naciones y hasta el rumbo de las épocas.

¿Cómo se explicaban las pandemias en tiempos antiguos?
La respuesta es que depende de la época y el lugar.
Aunque hoy nos parezca extraño, el concepto de contagio no siempre fue aceptado de manera universal.
Hoy entendemos que el contagio de persona a persona es, junto a las picaduras de ciertos insectos como los mosquitos, el mecanismo fundamental por el que las epidemias se extienden.
Pero, si hoy estamos seguros de que existe el contagio, se debe a que sabemos de la existencia de los gérmenes. Quienes no conocían los virus o las bacterias, no siempre tenían motivos para creer en la teoría del contagio.
Es verdad que, aun sin haber descubierto los gérmenes, la teoría del contagio fue defendida por estudiosos de distintas culturas, ya desde la antigua Grecia.
Pero esa idea no siempre fue aceptada por la gente de a pie (o por las autoridades), y muchos se resistieron a reconocer la existencia de un mecanismo puramente físico mediante el cual un individuo enfermo pudiese transmitir su mal a un individuo sano. Todavía menos habitual era que se contemplase la posibilidad de una transmisión asintomática.
Así, muchas personas a lo largo de la historia desoyeron a los estudiosos y atribuyeron las enfermedades colectivas a los dioses y la magia. Incluso cuando optaban por explicaciones más terrenales, atribuían las epidemias a debilidades corporales provocadas por el estilo de vida, o a factores accidentales con potencial para afectar a toda una población, como los envenenamientos alimentarios o las contaminaciones de las fuentes de agua.
Y, sobre todo, la explicación física preferida por muchos: la pestilencia procedente de lugares insalubres, en especial aquellos donde había cadáveres o materia orgánica en descomposición.
Los antiguos estudiosos griegos sí estaban entre quienes creían en el contagio, sobre todo después de haber experimentado la plaga ateniense. Tucídides vivió dos milenios antes de que fuesen descubiertos los microbios, pero nunca albergó dudas sobre el hecho, para él indiscutible, de que la plaga se había trasmitido de una persona a otra. Los griegos llegaron a considerar contagiosas enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la rabia, la sarna y la oftalmía o inflamación de los ojos. No eran los únicos.
Por aquella misma época, en la India, el médico Súsruta escribió un tratado conocido como Sushruta Samhita, (El tratado de Súsruta), donde explicó que enfermedades infecciosas como la lepra, la tuberculosis, los procesos febriles y diversas afecciones oculares podían transmitirse entre personas.
De hecho, enumeró varias prácticas cotidianas en las que, según él, existía riesgo de contraer esos males: el acto sexual y otros tipos de contacto físico, el dormir en una misma cama aun sin contacto físico, el hablar cerca de otra persona, el comer en la misma mesa aun sin compartir alimentos y cubiertos, y el prestar ropajes, guirnaldas u otros accesorios de la vestimenta.
Además de en textos griegos o indios, también en la Biblia hebrea se pueden encontrar referencias a males que los antiguos israelitas consideraban transmisibles, en especial enfermedades de la piel como la lepra, la leishmaniosis cutánea (que en realidad no es contagiosa, pero ellos pensaban que sí) o el bejel, una afección infantil causada por una bacteria idéntica a la que provoca la sífilis venérea.
Tucídides y Súsruta no supieron describir el mecanismo interno de la enfermedad, pero sí compartían la creencia de que el contagio no necesita necesariamente del contacto físico, y que la cercanía a un enfermo, aun sin tocarlo, bastaba para contagiarse de su mal. Otros autores antiguos llegarían a compartir esta misma observación, más llamativa durante las grandes epidemias.
Pero, si desconocían los microbios, ¿cuál pensaban que era el agente contagioso? Una hipótesis común, tanto en Europa y África como en Oriente, achacaría las infecciones al aire contaminado que procedía de la corrupción de los tejidos. Este gas recibió diversos nombres: en la Europa grecolatina se lo llamaba miasma, término griego que significa «contaminación».
En China se lo conocía como zhangki, y en India tenía el para nosotros los hispanoparlantes sonoro nombre putigandha, que significa «pestilencia». La aceptación tan extendida del concepto de miasma se debía a una observación universal: toda carne en descomposición produce gases pestilentes. Eso hizo que en diferentes culturas se interpretase el proceso infeccioso como el resultado de la aspiración de los gases procedentes de materia putrefacta.
La escuela médica imperante en la antigua Grecia era, por descontado, la teoría hipocrática. Según Hipócrates, la salud precisaba del equilibro entre los cuatro fluidos corporales fundamentales del cuerpo humano, o humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra, y flema. El desequilibro de los humores se producía como efecto de un mal estilo de vida y una mala alimentación, o de diversos factores ambientales.
Dependiendo de cuáles humores fuesen afectados, se manifestaban los síntomas de una u otra enfermedad. Los griegos, siempre amantes de la armonía teórica, vieron que los cuatro humores encajaban de forma bella y elegante con la teoría física de Empédocles, que definía toda materia como una combinación de cuatro elementos básicos: agua, fuego, tierra y aire.
También encajaba con las cuatro estaciones del año. Y con las cuatro etapas de la vida humana: infancia, juventud, edad adulta y vejez. A la vista de estas cosas y de las pruebas físicas de las que disponían por entonces, la hipótesis de los humores se volvió casi indiscutible. De hecho, a Hipócrates se lo considera el padre de la medicina porque fue el primero en proponer un mecanismo físico, y no apoyado en lo sobrenatural, con el que explicar los procesos patológicos.
También aportó cosas importantes a la epidemiología. Primero, como observador: en el 412 a. C. describió una gran epidemia, con síntomas que hoy pensamos compatibles con la gripe, y que afectó al norte de Grecia durante un año (de manera independiente, el romano Tito Livio escribió sobre una enfermedad similar ocurrida también en el año 412, así que hablamos de una pandemia europea).
Hipócrates, además, fue el primero en clasificar las infecciones contagiosas en dos tipos: endémicas (con presencia constante en una población) y epidémicas (llegadas desde fuera). También distinguió entre patologías agudas y crónicas. Dividió las enfermedades en fases, y para las más graves señaló una fase concreta, a la que llamó crisis, como el momento que determinaba si el paciente vivía o moría. La influencia de Hipócrates fue tan importante que hoy, más de dos mil años después, seguimos hablando del estado crítico.
En cuanto a la idea del contagio por miasma, encajaba bien dentro de la medicina hipocrática, aunque fue tomando varias formas conforme pasaba el tiempo. En su forma básica, el contagio por miasma se producía cuando una persona lo inspiraba. Una vez dentro del cuerpo, el miasma provocaba una pérdida de balance entre los humores, y esta ocasionaba la corrupción de los tejidos.
Dicha corrupción sería responsable de dos procesos: por un lado, los síntomas de la enfermedad; por el otro, la creación de nuevo miasma. En esta fase, cuando el paciente respiraba, exhalaba el miasma procedente de la corrupción de sus propios tejidos, que podía a su vez ser inhalado por personas cercanas.
De esta manera, los estudiosos griegos se explicaron tanto el contagio a distancia como las cadenas de contagio. Pero se toparon con una duda. El miasma no podía contagiar por el mero hecho de ser un gas pestilente, pues hay muchos tipos de aire pestilente y no todos ellos provocan infecciones. Así pues, ¿qué era exactamente lo que hacía que el miasma transmitiese una enfermedad contagiosa?
Dedujeron que el aire corrupto no provocaba enfermedad como lo haría un gas venenoso, esto es, por efecto de su propia toxicidad intrínseca. Debía provocar la enfermedad mediante alguna sustancia invisible que no era el propio aire, sino que estaba contenida en él, y que era la verdadera responsable de la infección.
Imaginaron que el miasma estaba repleto de pequeñas partículas de materia orgánica corrupta que no podían ser vistas, pero tenían el poder para causar enfermedades; los llamaron miásmata. Al ser inspirados por una persona, los miásmata quedaban depositados en su organismo, donde iniciaban un proceso de corrupción de manera parecida a como una manzana podrida hace que se pudran las demás manzanas de un cesto.
¿Cómo detectar el miasma? En principio, pensaban que era invisible y que su única característica física perceptible era el hedor. Pero Tucídides, durante la plaga ateniense, observó que muchos contagios se producían de manera inadvertida. En esos casos, los contagiados no habían sido capaces de detectar el olor del miasma.

Dedujo que la pestilencia contagiosa no siempre tenía por qué ser detectable para el olfato humano.
Se preguntó, en cambio, si los animales eran capaces de olerla, y esta curiosidad sirvió para demostrar (a ojos de los antiguos estudiosos griegos) la existencia del miasma.
Durante el brote de Atenas, Tucídides fue testigo de un hecho que al principio lo dejó desconcertado: no pudo ver animales carroñeros en torno a los cadáveres humanos que eran depositados en el exterior de la ciudad.
Esto era anormal. Por lo general, después de un desastre o una batalla, los cadáveres abandonados siempre atraían animales carroñeros; los más visibles y fáciles de distinguir en la distancia eran las aves. Pero las víctimas mortales de la plaga no atraían a los animales, y ni siquiera aparecían las aves rapaces sobrevolando a los muertos.
Tucídides, intrigado, pensó que solo había dos maneras de explicar este fenómeno. Una posible causa era que durante los primeros días los animales carroñeros hubiesen acudido para alimentarse de los cadáveres y que, al contagiarse ellos mismos por comer carne contaminada, hubiesen muerto en masa, motivo por el que ya no se los veía.
La otra posibilidad era que los animales, que por lo general tienen mejor olfato que los humanos, hubiesen sido capaces de detectar el miasma, y sencillamente hubiesen rechazado alimentarse con la carne contaminada. Cualquiera de esas dos opciones parecía probar la existencia del miasma: o bien era detectado por los animales salvajes, o bien les provocaba el contagio.
Esta deducción tan lógica, sin embargo, planteaba un nuevo problema. Si se asumía que el miasma era contagioso porque portaba miásmatas que eran producto de la putrefacción, el comportamiento de los animales carroñeros antes de la plaga parecía desmentirlo. Es decir: cuando no había plaga, los animales carroñeros comían carne descompuesta y por lo tanto teóricamente repleta de miásmatas, y no parecían contagiarse de nada.
Esto hizo que los estudiosos griegos empezaran a sospechar que el miasma no era contagioso por el hecho de contener partículas de putrefacción. No era la putrefacción en sí misma la que provocaba enfermedades contagiosas. Tenía que existir otra sustancia que a veces surgía de la carne putrefacta o enferma, pero otras veces no estaba presente.
Para explicar esta discrepancia, redefinieron la naturaleza teórica de los miásmata. Los compararon con otras partículas bien conocidas que flotaban en el aire, como las del polen o las esporas; partículas que, pese a no ser siempre visibles, tenían la capacidad de crear nuevas plantas desde la nada. El filósofo romano Lucrecio propuso la existencia de «semillas de enfermedad», que ya no eran simples partículas corruptas.
Muchos otros autores, a lo largo de los siglos, recurrieron al mismo paralelismo con semillas o esporas. Del mismo modo que de una diminuta semilla puede nacer un gran árbol, de una diminuta partícula invisible, o de determinado número de ellas, puede surgir una enfermedad grave.
Ya en nuestra era, en tiempos del Imperio romano, el famoso médico griego Galeno se enfrentó a una pandemia conocida como «peste antonina» que comenzó con un brote, probablemente de viruela, entre los legionarios romanos estacionados en Persia. Los soldados que regresaron a casa diseminaron la enfermedad y esta, al cabo de poco tiempo, se extendió por todo el imperio.
A lo largo de dos oleadas separadas por nueve años, se contagiaron veinte millones de personas La tasa de mortalidad era aterradora: uno de cada cuatro pacientes sintomático fallecía. Llegaron a morir dos mil personas al día solamente en la ciudad de Roma. El historiador hispano Paulo Orosio, al rememorar aquella plaga, escribió que hubo aldeas españolas e italianas que quedaron «completamente vacías».
También se contagiaron los galos y germanos que habitaban en las fronteras del imperio, aunque, dado el carácter iletrado de estos pueblos, están peor documentados los efectos demográficos que la plaga tuvo entre ellos. Galeno, para explicar la rapidez con que se había extendido la pandemia, retomó la idea de unas esporas invisibles que provocaban la enfermedad. Además, sugirió que la acumulación de estas semillas en el organismo podía explicar el hecho sorprendente de que individuos que parecían recuperados recayesen de repente en la fase de síntomas más graves.
Teniendo en cuenta que la microbiología no existía porque no había manera de detectar los gérmenes, las semillas y esporas continuaban siendo una muy buena explicación. Aunque hubo quien se acercó más a la verdad: el militar y erudito romano Marco Terencio Varrón llegó a especular con la existencia de criaturas tan pequeñas que eran invisibles y podían flotar en el aire.
Al ser inspiradas, estas criaturas podían provocar enfermedades de manera activa. Varrón, claro, no podía demostrar la existencia de tales criaturas, pero estaba completamente convencido de su existencia. Las llamó animalcula (animálculos, animalillos), y no creía que estuviesen en todas partes, sino que se concentraban en los humedales, donde surgían por generación espontánea.
Casi podríamos decir que Varrón fue el primer microbiólogo de la historia, aunque las criaturas que él imaginaba debían de parecerse poco a las bacterias y virus como los conocemos hoy. En este sentido, los animálculos de Varrón eran como los átomos de Leucipo y Demócrito: hoy no se consideran científicamente válidos, pero continúan asombrando porque demuestran una profunda intuición y una inteligencia clarividente en personas que no tenían medios tecnológicos para llegar a semejantes conclusiones mediante la observación.
Eso sí, la ocurrencia de Varrón no ganó la partida a la teoría de las semillas, más querida por la mayoría de estudiosos. Quizá se explica en parte porque Varrón no habló de los animálculos infecciosos en un texto médico, sino en un tratado sobre agricultura, y lo hacía para advertir a los campesinos sobre los peligros de establecer sus hogares cerca de zonas pantanosas (antes de Varrón, la comprobada peligrosidad de las aguas estancadas ya había preocupado al agrónomo Lucio Jonio Columela, que también estaba convencido de que los pantanos eran fuente de enfermedades. Pero Columela se atuvo a la noción habitual de pestilencia y nunca imaginó criaturas microscópicas).
Las pandemias empeoraron con la llegada del primer milenio de nuestra era. Se extendían con rapidez por las regiones ricas porque estas eran las más densamente pobladas, las que disponían de mejores comunicaciones, y las que mantenían una mayor actividad comercial. regiones muy civilizadas, como las dos mitades del Imperio romano, Egipto o China, eran terrenos abonados para las pandemias.
Asia central no estaba tan densamente poblada, pero las caravanas comerciales y las hordas nómadas atravesaban la región, portando las infecciones de un lugar a otro. En los territorios costeros, el atraque de un solo barco infectado podía desencadenar un caos sobre tierra firme.
Tenían mejor suerte territorios insulares donde el comercio exterior aún no era intenso, como las islas británicas o Japón; eso sí, cuando una epidemia llegaba a las costas de estas islas, se encontraba con una población no solo menos acostumbrada a afrontar estos cataclismos, sino, lo peor, desprovista de inmunidad.
A partir del siglo VI, Europa empezó a ser asolada por una enfermedad que permaneció como misterio para muchos historiadores posteriores,pero que hoy es identificada como la primera gran pandemia de peste bubónica, anterior en varios siglos a la segunda (y mucho más famosa) pandemia bubónica, la Peste Negra.
En un proceso típico de la peste bubónica, aunque también propio de otras pandemias como las de viruela, la peste golpeó con gran fuerza durante una oleada inicial muy extensa y destructiva; después llegaban otras oleadas que, aunque con impacto y extensión decreciente, se producían cada pocos años o cada pocas décadas.
También era típico de esta enfermedad la aparición inesperada de rebrotes en regiones muy localizadas que habían sufrido una ola reciente. Sumando todas las oleadas y rebrotes, la primera gran pandemia de peste bubónica se prolongó durante más de doscientos años.
Comenzó en el año 541 con la llamada plaga de Justiniano, que duró unos ocho años y afectó a muchos territorios, cebándose con el Impreio Bizantino, mitad oriental del antiguo Imperio Romano. Aunque en la memoria colectiva y en la cultura general de nuestro tiempo no quede un recuerdo tan marcado de aquella pandemia como de la Peste Negra medieval, su poder de devastación fue comparable.
La plaga de Justiniano mató a decenas de millones de personas, y se estima que pudo desaparecer entre un tercio y la mitad de la población europea en menos de una década. En términos mundiales, conllevó la pérdida, según diferentes estimaciones, de entre una décima parte y una cuarta parte de la población mundial.

Durante el pico pandémico morían cinco mil personas al día solo en la ciudad de Constantinopla.
La fase más cruenta de aquella primera oleada terminó en el 549, aunque aún habría rebrotes localizados durante varias décadas más, sobre todo en ciudades de Francia, región donde la plaga no se extinguió hasta comienzos del siguiente siglo.
Después de aquel asalto inicial de peste bubónica, que fue con mucho el peor, la enfermedad retornaría a Europa y Próximo Oriente de manera esporádica durante algo más de dos siglos.
Cuando la plaga llegaba a una ciudad, había poco que se pudiera hacer salvo confinarse. Ya por entonces se hablaba de la higiene como una necesidad en el caso de brotes infecciosos, lo cual era muy razonable, pero, al menos en el caso de la peste bubónica, inútil. Solo el distanciamiento social era efectivo. Una vez más, las clases sociales importaban poco.
Por supuesto, los pobres vivían hacinados y eran víctimas propiciatorias para el contagio, pero los ricos no siempre podían aislarse por completo, pues necesitaban del comercio para mantener su nivel de vida o siquiera para llenar sus despensas. Y el comercio era el método ideal para la transmisión de la peste. Algunos terratenientes agrarios quizá podían aislarse en una residencia campestre, pero los ricos solían vivir en las ciudades donde, por lo general, todos los alimentos eran importados.
Así, cuando en el año 590 se produjo un brote en la ciudad de Roma, pobres y ricos enfermaron por igual. El brote llegó a matar al mismísimo papa Pelagio II, demostración de que nadie estaba a salvo. En el 627, cuando la peste se cebó con el reino sasánida de Mesopotamia, no solo mató a la mitad de la población (lo cual equivale casi a decir que mató a la mitad de la población pobre, pues pobre era casi todo el mundo), sino que el propio rey Kavad II se contagió y murió.
Hoy hablamos de las transformaciones sociales provocadas por el coronavirus SARS-CoV-2, pero las antiguas pandemias no solamente provocaban muertes y más pobreza, sino que, además de debilitar imperios enteros, originaban cambios imprevistos en términos étnicos y hasta religiosos. Entre los años 638 y 639, una ola de peste bubónica asoló Siria, país que justo entonces estaba sufriendo una terrible sequía.
La peste diezmó la población nativa, que era mayoritariamente cristiana. Los musulmanes asentados en el territorio habían sido, hasta entonces, una minoría árabe ubicada en destacamentos militares. Encerrados en sus propias fortalezas, los árabes se libraron del contagio. Cuando Siria quedó despoblada, los soldados musulmanes animaron a que sus correligionarios la ocuparan. Eso sí, no olvidaron que habían sido los desastres los que les habían permitido conquistar el territorio, y recordarían la terrible época de la sequía y la peste como «el año de las cenizas».
En el 664, las islas británicas, hasta entonces indemnes, fueron asoladas por un brote de peste que se prolongó durante cinco años. Su inicio coincidió con un eclipse solar y un terremoto, así que los nativos se sintieron desconcertados y una fiebre supersticiosa se extendió por las islas. El territorio menos afectado por la peste fue Escocia, lo cual dio lugar a pintorescas creencias religiosas. En Escocia era habitual la presencia de misioneros irlandeses que viajaban hasta allí para extender la fe cristiana entre los habitantes locales, los pictos. Uno de esos misioneros irlandeses había sido Columba de Iona, que había ejercido como abad del monasterio situado en la isla escocesa de Iona.
Tras su muerte, Columba fue santificado. Pues bien, cuando la peste llegó a las islas, era otro misionero irlandés, Adomnán de Iona, quien ejercía como abad en el mismo monasterio. Adomnán era un individuo muy influyente no solo en el plano religioso, sino también en el político, y siempre se escuchaba lo que él tenía que decir sobre casi cualquier asunto. Al llegar la plaga y resultar Escocia poco afectada, Adomnán afirmó que la enfermedad era un castigo divino y que los escoceses se habían salvado porque el difunto santo irlandés Columba había intercedido ante Dios.
Por supuesto, Adomnán se consideraba uno de los protegidos por su ilustre compatriota celestial, y estaba tan convencido de la inmunidad que se le había concedido como premio a su tarea evangelizadora, que no tuvo inconveniente en relacionarse con los enfermos de peste.
Como detalle curioso, ni Adomnán ni los miembros de su reducido séquito llegaron a enfermar, cosa que sin duda lo llenó de piadosa satisfacción, aunque quién sabe cuánto contribuyó él a extender la enfermedad sin saberlo, ejerciendo un papel que entonces no se concebía: el papel de portador asintomático.
Las dos últimas grandes oleadas de la primera pandemia de peste bubónica de la Antigüedad se produjeron en los años 698 y 746, cebándose una vez más con el Imperio bizantino y Oriente Medio, y golpeando, ya de paso, algunas regiones africanas. Después, en Europa se produjo un largo periodo de relativa calma pandémica que se vio favorecida, entre otros motivos, por la despoblación. De manera paradójica, el empobrecimiento de los antiguos imperios ayudó a protegerlos de las pandemias.
Baste señalar que las oleadas de Europa occidental fueron teniendo menos impacto conforme la población se disgregaba en un proceso de ruralización que daría lugar al feudalismo. De hecho, y exceptuando la mencionada oleada británica, la mitad occidental del antiguo Imperio romano, sumida en el declive después del año VI, apenas volvió a ser tocada por la peste Mientras tanto, la mitad oriental, más rica y más poblada, tuvo que soportar oleadas graves hasta bien entrado el siglo VIII.
Tras eso, la peste bubónica desapareció del Mediterráneo y no se volvió a tener noticia de ella durante cientos de años,. Hasta el punto de que, cuando retornó en el siglo XIV para desatar una segunda pandemia internacional, los europeos pensaron que se enfrentaban a una enfermedad nunca vista, y no consiguieron asociarla con la pandemia del primer milenio.
La primera pandemia de peste bubónica que azotó Europa, África y Asia continental durante algo más de doscientos años, se extinguió por fin en el siglo VIII. Había provocado terribles sufrimientos físicos y morales, además de la pérdida de muchísimas vidas. Había malbaratado la economía, agudizando la pobreza.
Así que, incluso teniendo en cuenta lo dura que era la vida por entonces —incluyendo un buen número de otras enfermedades cuyas cifras globales no eran tan espantosas, pero que tampoco tenían cura ni alivio—, la expiración de la peste fue una gran noticia para buena parte del mundo.
Regiones como Europa experimentaron un largo descanso pandémico y, tras haber perdido decenas de millones de habitantes, pudieron empezar a recuperar población. Sin embargo, algunos territorios insulares que no habían experimentado tanta desolación iban a sufrir su propio cataclismo sanitario.
Fue el caso de Japón. Así como los británicos se libraron de varias pandemias europeas hasta que les tocó afrontar su propio brote de peste, los japoneses se habían librado de varias pandemias asiáticas. Viviendo en un archipiélago y manteniendo un comercio limitado con el continente, los japoneses sufrían pocas epidemias.
La contrapartida a esta relativa paz era, por descontado, el hecho de que la población japonesa carecía de inmunidad para enfermedades que en otros lugares ya no golpeaban tan fuerte. Por ejemplo, en Asia continental y Europa la viruela era una enfermedad potencialmente grave para quien la sufría, pero también endémica, lo cual significaba que los sistemas inmunológicos de los habitantes se habían adaptado.
Ya no eran tantas las personas que enfermaban de viruela, y cuando lo hacían, no morían con tanta facilidad. En Japón, sin embargo, era una enfermedad desconocida. Y la región iba a pagar las consecuencias.
El primer gran golpe epidémico documentado en el archipiélago japonés, anterior a la llegada de la viruela, se había producido en el siglo VI. Los japoneses experimentaron con aterrador asombro la extensión de una enfermedad que hoy no podemos identificar. No pudieron comprender, así que recurrieron a explicaciones religiosas. La epidemia coincidió con la llegada de una colección de imágenes de Buda que el rey de Corea había regalado al gobierno nipón.
El budismo era todavía algo nuevo en Japón, donde el sintoísmo, la religión politeísta tradicional, todavía era la fe hegemónica. El rey coreano, con intención evangelizadora, acompañó su regalo con un amistoso consejo público: Japón haría bien convirtiéndose al budismo. Los japoneses, en efecto, empezaban a sentirse atraídos por aquella creencia extranjera. Y eso, por lo visto, no gustó a los celosos dioses del shinto, quienes decidieron castigar esas veleidades heréticas mediante el envío de una enfermedad.
Para la población de las islas, poco familiarizada con las epidemias, el enfado de los dioses explicaba de manera perfectamente razonable la situación.
Los propios gobernantes dieron pábulo a esas explicaciones religiosas, pero el paso del tiempo les hizo darse cuenta de que, parafraseando a Shakespeare, había más cosas en cielo y tierra de las que comprendía su filosofía. Durante el siglo VII, mediante la información que traían los diplomáticos, empezaron a saber que en otros lugares existían enfermedades exóticas que podían viajar con mucha facilidad junto a los humanos.
Desde China, en particular, llegaban informes sobre la ocurrencia de plagas y sobre las medidas extraordinarias que las instituciones adoptaban para intentar contenerlas. De estos informes, las autoridades japonesas dedujeron que, además de las fuerzas sobrenaturales, también debían de existir mecanismos naturales, aunque misteriosos, que jugaban un papel en la extensión de las epidemias.
Empezaron a sospechar, con acierto, que los barcos podían traer las enfermedades exóticas a Japón. Y esa posibilidad se volvió muy preocupante en el siglo VIII; los intercambios marítimos con el continente, en especial con Corea y China, estaban enriqueciendo al país, lo cual significaba que cada vez más barcos iban y venían del continente. El gobierno japonés, temeroso, promulgó una nueva ley que obligaba a que los ciudadanos reportasen brotes de cualquier enfermedad que se extendiese con rapidez en cualquier parte del país.

Ese sistema de alarma era necesario, razonable, y demostraba la perspicacia y sensatez de las clases dirigentes japonesas.
Pero también era insuficiente.
Había una enfermedad para la que Japón sencillamente carecía de defensas: la viruela.
Una enfermedad causada por un virus que necesita un único individuo portador para sembrar el más espantoso caos en una población carente de inmunidad.
Y eso fue justo lo que sucedió en el año 735, cuando un pescador japonés que faenaba en el mar de Corea encalló su barco en la costa continental, por lo que tuvo que pasar un tiempo en tierra.
Cuando volvió a Japón empezaba ya a sentirse enfermo. Tras desembarcar, se dirigió a su ciudad natal, Dazaifu, situada a unos pocos kilómetros de la costa. Allí, se convirtió en el «paciente cero» de una epidemia que terminaría llevando el país al borde del colapso.
Primero enfermaron personas del entorno familiar del pescador. En pocas semanas, buena parte de su ciudad mostraba síntomas, y uno de cada tres enfermos terminaba muriendo. Desde Dazaifu, la viruela se extendió al resto de la isla de Kyushu, una de las cinco principales del archipiélago nipón.
Al igual que sucedía en otras partes del mundo que no habían experimentado muchas epidemias, o que no las tenían recientes en la memoria, los japoneses no estaban familiarizados con el concepto de contagio. Incluso entre los oficiales del gobierno, asesorados por estudiosos que sí sabían que las enfermedades viajaban, cundía la ignorancia sobre el poder de la transmisión infecciosa entre individuos.
En el 736, varios emisarios gubernamentales partieron desde la entonces capital del Japón, Nara, para realizar una misión diplomática en Corea. Planearon su camino sobre un mapa, no sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo en otra parte del país, y decidieron que les convenía atravesar la isla de Kyushu, que por entonces continuaba plagada de viruela. Los emisarios, claro, se contagiaron al poco de llegar a Kyushu. Cuando empezaron a sentirse enfermos, decidieron que no iban a seguir hasta Corea.
Pero tuvieron la desgraciada ocurrencia de retornar a Nara para recibir cuidados médicos de primer nivel. Así, llevaron la plaga a la capital, desde donde la enfermedad se diseminó por el resto de la isla de Honshu, centro neurálgico de la nación, y desde ahí saltó al resto del territorio. En el verano de 737, todo Japón era ya presa de la viruela. Durante lo peor de la primera oleada, los japoneses llegaron a pensar que se enfrentaban al fin del mundo. Y no se los puede culpar.
Era lo mismo que, durante las peores oleadas infecciosas, habían pensado griegos, romanos y otros pueblos. En cierto modo, una nueva epidemia era como el fin del mundo conocido. Japón experimentó un cataclismo de dimensiones colosales. Enfermaban y morían tantos adultos que muchos cultivos quedaron abandonados, no habiendo quien pudiera atenderlos, por lo que la hambruna se sumó a la plaga. Aunque la oleada empezó a remitir en aquel mismo año 737, la situación económica era tan grave que el gobierno japonés decretó la total suspensión de todas las tasas e impuestos.
Se calcula que aquella primera oleada mató a un tercio de la población total en menos de tres años. Para Japón, la viruela supuso un golpe tan fuerte como la peste bubónica lo había sido para el Imperio romano oriental, Persia o Siria. La ingeniería social cumplió un importante papel en la recuperación del país, en especial cuando se fomentó que habitantes de las ciudades emigrasen hacia las regiones rurales donde la mano de obra agrícola había sido diezmada. Japón experimentó una transformación social y urbanística sin precedentes, porque se acababa de enfrentar a un cataclismo para el que tampoco había precedentes.
Como había sucedido con la peste en Europa, la viruela retornaría de manera periódica y Japón tendría que sufrir numerosos rebrotes durante cientos de años, hasta que la enfermedad llegase a hacerse endémica. Entre los siglos VIII y XIV —casualmente, el mismo periodo en que Europa se vio libre de la peste—, Japón experimentó más de veinte oleadas epidémicas. Y, también como había sucedido en Occidente, la enfermedad atacaba con dureza a todas las clases sociales.
Durante la primera oleada, de hecho, la mortalidad fue mayor entre las élites de la capital Nara que entre los campesinos de algunas regiones rurales afectadas. Sucesivas oleadas golpearon inclusive a las familias imperiales: el emperador Daigo enfermó de viruela en el año 925. El emperador Ichijo enfermó y murió en el 993, cuando solo contaba quince años. En el 1077, murieron dos princesas reales, Atsukata y Atsubume. En 1175 enfermó el emperador Takakura.
En siglo VIII, al inicio del desastre, los japoneses carecían de una ciencia pre-epidemiológica como la que habían desarrollado indios, chinos y, sobre todo, europeos. Por supuesto, un mayor conocimiento de las pandemias no servía para detenerlas y una mejor teoría médica no implicaba un mejor pronóstico, pues la medicina era aún muy primitiva y, si servía poco para explicar, aún menos servía para curar.
Pero la teoría, al menos, permitía reflexionar sobre las enfermedades y llegar a conclusiones más o menos acertadas en torno sus mecanismos de contagio. En las pandemias del ámbito grecorromano, la población se había volcado en la superstición al principio, pero había terminado decepcionada por la aparente inutilidad no solo de la medicina, sino también de la religión y la magia, lo cual había facilitado corrientes de escepticismo que, aunque nunca llegaban al ateísmo (fenómeno raro, por no decir inexistente, en el mundo antiguo), sí favorecían, al menos durante las peores oleadas infecciosas, la creencia epicúrea de que los dioses eran indiferentes al sufrimiento humano.
Los japoneses, durante aquel espantoso primer contacto con la viruela, no pudieron sino volcarse en la religión y la magia. Hasta el emperador trató de apaciguar al cielo construyendo un gran templo para honrar a Buda (el budismo ya se había establecido en el país y los japoneses ya no pensaban que enojaba a los dioses del shinto).
Muchos achacaron la pandemia al hosogami, el recién llegado dios (o demonio) de la viruela, que causaba la enfermedad para reclamar la atención de los humanos. Otros la achacaban a los onryo, fantasmas vengativos de la tradición popular. Los onryo eran espíritus de personas que se habían sentido agraviadas durante su vida terrenal y que, habiendo transitado ya al mundo de los muertos, estaban obsesionadas con la venganza, empeñadas en hacer todo el daño posible a quienes aún estaban vivos.
Las soluciones propuestas para la epidemia eran, en consecuencia, poco más que una inútil colección de rituales, aunque mostraban la característica elegancia de la cultura nipona. Algunos adulaban al hosogami y, para concederle ese privilegiado estatus que parecía reclamar, incluían una figurita en el altar de la vivienda. Esto no servía para nada, pero era inocuo. Más peligrosa era la ceremonia para intentar tranquilizar a los demonios que poseían el cuerpo de un enfermo.
Los familiares se situaban junto a la cama del paciente y realizaban ofrendas, leían poemas, o interpretaban música y danzas sin ser conscientes de que se ponían en riesgo a ellos mismos y ayudaban a extender la enfermedad. Otros optaban por intentar asustar a la propia viruela, colocando telas rojas en torno a las lámparas y situando por toda la casa objetos de color rojo, por lo general muñecos. Se pensaba que la luz roja espantaba a los malos espíritus.
Este uso del color es interesante, pues se reprodujo en muchos otros lugares y épocas. La creencia japonesa del que el rojo debilitaba los síntomas de la viruela se extendió a China y la India, donde aplicaban el sistema también para combatir otros males. De ahí, la costumbre llegó a Asia Menor y Europa.
Cuatro siglos después, durante la peste negra, hubo europeos que usaron prendas rojas con la esperanza de evitar la enfermedad (lo cual, además, está relacionado con la actual tradición de asociar las prendas rojas con la buena suerte). Esta práctica se reproducía en África occidental, donde pudo surgir de manera paralela, aunque es probable que fuese también una influencia foránea; en ciertas culturas, de hecho, es difícil precisar hasta qué punto la adopción del rojo como herramienta sanitaria se debió a la influencia exterior o a la asociación del color con la sangre, que es la esencia de la vitalidad.
Llegada la Edad Media, la primitiva epidemiología grecorromana seguía siendo la más elaborada del mundo, al menos al nivel de lo que entonces podía considerarse científico. En civilizaciones como China o la India se habían manejado algunos conceptos similares a los de la medicina de la antigua Europa, como el miasma, pero aún solían primar las explicaciones sobrenaturales (aunque en China, dada la alta frecuencia de las epidemias, esas explicaciones se combinaban con un muy confuciano pragmatismo legal y sanitario).
En Occidente, la medicina hipocrática no solo había sobrevivido al paso de los siglos sino que fue renovada y se abrió camino entre los estudiosos del segundo milenio gracias al trabajo del teórico médico más importante del medievo: Avicena, así llamado en Europa como una manera cómoda de acortar su bello pero enrevesado nombre árabe: Abu Ali al Husaín ibn Abdalá ibn Sina (Avicena es la latinización de Ibn Sina).
Nacido en una familia musulmana de Persia, Avicena fue un individuo extraordinariamente precoz y polifacético, como un Isaac Newton del ámbito arábigo. Por ejemplo, se anticipó en siglos al «pienso, luego existo» de Descartes. Llegó a ser el erudito más completo de su tiempo y escribió más de doscientas obras sobre todos los asuntos imaginables. Una cuarta parte de sus libros estaban dedicados a la medicina, su profesión, por la que fue famoso en su país.
Su obra más trascendental es el tratado Al Qanun fi al tib, (El canon de la medicina), destinado a dejar una profunda huella en la ciencia medieval, y que podría decirse que lo convirtió en un nuevo Hipócrates. La brillantez del Canon, escrito a principios del siglo XI, produjo un gran impacto entre la intelectualidad y la profesión médica del mundo musulmán. En el siglo XII, el libro fue traducido al latín por el italiano Gerardo de Cremona, que por entonces vivía en Toledo.
Desde ese momento, el impacto del Canon se repitió en el ámbito cristiano. Para los sanitarios europeos, el tratado de Avicena permanecería durante cientos de años como el principal libro de referencia de la ciencia médica. Avicena se consideró a sí mismo un discípulo de los grandes pensadores de la Antigüedad clásica europea, y fue el principal defensor de la medicina hipocrática y la teoría de los humores. Al igual que sus admirados griegos, reconocía el carácter contagioso de ciertas enfermedades. No llegó a ser testigo directo de una gran pandemia internacional, pero eso no le impidió desarrollar extraordinarias intuiciones epidemiológicas.

La principal y más célebre es la invención de un nuevo método para controlar las epidemias: el aislamiento de un enfermo infeccioso durante un periodo no inferior a cuarenta días, con lo que pretendía asegurar no solo que el enfermo se había curado de los síntomas, sino que ya no podía contagiar la enfermedad a otros.
Este aislamiento de cuarenta días fue el origen de nuestro actual concepto cuarentena. Una implicación importante de este método es que Avicena contemplaba la posibilidad de un nuevo tipo de contagio: el de portadores asintomáticos.
Cabe aclarar que él no imaginaba la existencia de portadores asintomáticos que nunca hubiesen desarrollado la enfermedad, una posibilidad casi imposible de concebir cuando no se conocían los gérmenes ni el sistema inmunitario.
Pero sí dedujo que había pacientes que, habiendo superado ya los síntomas (es decir: convalecientes asintomáticos), todavía podían ser contagiosos. Y esta aportación era importantísima. Si el confinamiento de los sanos ya era un método de prevención habitual, la cuarentena de los convalecientes que ya no eran sintomáticos iba a ayudar mucho en la lucha contra las epidemias.
La epidemiología de Avicena influyó en otros autores del ámbito árabe que también consideraron el contagio un proceso natural. Sin embargo, la teoría del contagio era desdeñada, y hasta repudiada, por muchos musulmanes para quienes la enfermedad procedía de la voluntad de Dios. Dado que había tantos creyentes quienes rechazaban una transmisión mecánica porque esta implicaba la posibilidad de que el mundo funcionaba por sí solo, algunos estudiosos musulmanes que personalmente sí creían en la teoría del contagio, usaban giros semánticos con el fin de acomodar ese concepto controvertido dentro del lenguaje religioso usado por los más celosos defensores de la ortodoxia.
El concepto de miasma seguía vigente en la medicina neo-hipocrática árabe, así que los autores podían trazar un paralelismo entre el miasma y las impurezas, también contagiosas, del espíritu y la conducta. Esta era una buena manera de explicar el proceso epidémico en términos que la gente común pudiera entender y aceptar.
En Europa, el Canon de Avicena se convirtió en la estrella de las bibliotecas médicas, pero las viejas plagas del primer milenio habían sido olvidadas por la gente común, que se había acostumbrado a lidiar con enfermedades endémicas o con epidemias para las que existía cierta inmunidad de grupo, por lo que tenían tasas de contagio y mortalidad eran muy inferiores a los cataclismos que habían sacudido las dos mitades del Imperio romano. Desde el siglo VIII no se había producido una pandemia tan generalizada y catastrófica como para sacudir los cimientos de las sociedades de todo el continente. Pero la tregua estaba llegando a su fin.
Los primeros indicios de que la calma estaba a punto de hacerse añicos se produjeron en 1330. Aunque las noticias aún tardarían tres lustros en llegar a Europa, en el otro lado del mundo estaba desatándose el infierno sobre la tierra. Mongolia sufrió un primer brote —no muy bien documentado— de una terrible enfermedad que llegó a matar a más de la mitad de los habitantes de algunas zonas del país, según relataron cronistas de la vecina China.
Aquel brote era el inicio de la segunda pandemia mundial de peste bubónica. Durante el año siguiente, 1331, la enfermedad se extendió a las provincias fronterizas de China, causando un nivel similar de devastación. Aquella oleada de peste mató a decenas de millones de personas solo en China. El país aún estaba tratando de recuperarse de la primera ola cuando, veinte años después, se produjo una segunda.
Un censo oficial del año 1200 —esto es, más de un siglo antes de la pandemia— contabilizó ciento veinte millones de habitantes en China. Pues bien, otro censo posterior a la plaga registró solamente sesenta y cinco millones. La peste bubónica se había llevado a casi la mitad de la población. En algunas regiones del país, los funcionarios registraron la desaparición de hasta un noventa por ciento de los habitantes: quienes no habían muerto, habían huido. El proceso de despoblación fue muy similar al que había aquejado a Europa durante el siglo VI.
La enfermedad salió de China y se extendió hacia las llanuras de Asia central. Por allí transitaba la Ruta de la Seda, el camino que usaban las caravanas comerciales que iban y venían desde Occidente, y que se convirtió además en el principal canal de transmisión pandémica entre ambos extremos del mundo conocido. Por lo general, las pandemias aparecían en Oriente y viajaban hacia el oeste en caravana.
Entre los caravaneros se producían muchos casos de zoonosis, esto es, de transmisión infecciosa desde un animal al ser humano. En los caravanserai, refugios situados a lo largo de la Ruta de la Seda, los comerciantes pasaban la noche compartiendo un apretado espacio con sus animales y, en ocasiones, con los animales de otros caravaneros. Era la situación ideal para que las pulgas, principal mecanismo de zoonosis en la peste bubónica, saltasen desde su residencia habitual, la piel de los animales, hasta la piel de los humanos.
Lo llamativo es que las caravanas, aunque fueron los principales transmisoras de la enfermedad a través de la Ruta, no siempre experimentaban brotes muy contagiosos. Esto se debía al particular proceso infeccioso que produce el bacilo de la peste. Cuando un humano era directamente contagiado por las pulgas, la peste podía tomar tres formas.
Si el bacilo infectaba el sistema linfático, se producía la forma bubónica propiamente dicha (un bubón era el bulto, muy visible para los observadores, que denotaba un ganglio linfático inflamado). La primera modalidad era la linfática, donde la enfermedad era menos grave y no producía contagio de un humano a otro. En el caso de que el bacilo infectase la sangre, se producía la modalidad septicémica, caracterizada por el ennegrecimiento de la piel y la posible necrosis de los tejidos.
Aunque esta forma era más grave que la bubónica y podía producir la muerte por colapso septicémico, tampoco era contagiosa entre humanos. La tercera modalidad se producía cuando la infección llegaba a los pulmones. La forma respiratoria de la peste era la que con menor frecuencia se desarrollaba tras una zoonosis, pero, de llegar a desarrollarse, era extremadamente contagiosa. Los aerosoles, diminutas gotitas de saliva que contenían el patógeno (y que, como sabemos hoy, podían permanecer un buen rato suspendidas en el aire) eran los que trasmitían la peste de humano a humano.
Así, los caravaneros solo se contagiaban si alguno de ellos, tras ser picado por las pulgas, desarrollaba la poco probable modalidad respiratoria; esto explica que, aun estando muy expuestos a las pulgas infecciosas, no sufriesen tantos brotes como cabría imaginar. En grupos humanos muy reducidos como los de caravanas, las formas no contagiosas (bubónica y septicémica) tenían mayor incidencia.
Durante los viajes podían enfermar y morir algunos individuos, pero, si no habían desarrollado la peste respiratoria, los demás no se veían afectados. El verdadero problema se producía cuando la enfermedad llegaba a una población numerosa y densa como la de un pueblo o, aún peor, una ciudad.
En esos asentamientos tan poblados, la pura estadística facilitaba la aparición de un mayor número de casos de peste respiratoria, lo cual desencadenaba un aumento exponencial de transmisiones a través de los aerosoles y el contacto directo. Puesto que los síntomas aparecían días después de la infección, para cuando una ciudad decretaba medidas de emergencia como el confinamiento y el distanciamiento social, la enfermedad ya estaba muy extendida.
Tras la primera oleada en Mongolia y China, Europa se libró del contagio durante unos pocos años porque la Ruta de la Seda había reducido temporalmente su actividad. De hecho, uno de los primeros contactos de los europeos con la plaga se produjo de manera no relacionada con el comercio: la guerra. En 1345, las hordas mongolas pusieron sitio a la ciudad de Kafa (la actual Feodosia, en Crimea, a orillas del mar Negro).
Como los habitantes de Kafa no se rendían, el líder mongol Jani Beg ordenó catapultar por encima de las murallas varios cadáveres de víctimas de la plaga. Es decir: los mongoles, que ya se habían enfrentado a lo peor de la peste, la usaban ahora como arma biológica. Tal y como esperaban, la enfermedad se extendió por las calles de Kafa, aunque hoy se cree que la transmisión hacia el interior de la ciudad pudo ser el efecto de la entrada de animales infestados por pulgas portadoras, y no tanto del lanzamiento de cadáveres.
No fue aquel asedio, sin embargo, lo que propició la extensión de la pandemia al resto de Europa. Fueron los barcos. Por entonces, nadie sospechaba que los principales transmisores iniciales de la peste eran las pulgas. Y estas parasitaban no solo a los animales de carga de las caravanas, sino también a las ratas, polizonas habituales en las bodegas de los buques.
Así, varios mercantes italianos que regresaban desde el mar Negro llevaron la plaga hasta Constantinopla, la capital imperial con un pie en Asia y otro en Europa. Allí llegó la pandemia en el verano de 1347. Rápidamente la mortandad se disparó y, como era habitual, lo hizo entre todas las clases sociales: una de sus tempranas víctimas fue el hijo del emperador, que murió con solamente trece años de edad.
Constantinopla era uno de los más importantes enclaves comerciales del Mediterráneo, y desde allí la peste viajó a Siria y Palestina. Después llegó a Egipto, donde su aparición tuvo forma de misterio novelesco: al principio, los desconcertados cronistas egipcios expresaron su asombro ante la misteriosa desaparición de decenas de tribus nómadas del desierto que solían acercarse de vez en cuando a las ciudades, pero de las que llevaban tiempo sin tener noticias.
No mucho después, los cronistas obtendrían la respuesta al misterio cuando la pandemia llegó a las zonas más pobladas y terminaron muriendo millones de egipcios, cuatro de cada diez habitantes. Solamente en El Cairo fallecieron más de doscientas mil personas en menos de nueve meses.
En enero de 1348, la plaga desembarcó en los puertos de Génova y Venecia. Los primeros contagios se produjeron en las mismas zonas portuarias, cuando las pulgas que se habían alimentado de las ratas de los barcos saltaban a los humanos y los picaban, suceso común, dada la deficiente higiene de la época. Una vez se producían los primeros casos respiratorios, las pulgas dejaban de ser necesarias como vectores de transmisión y la enfermedad se extendía con mucha rapidez de una persona a otra.
La peste continuó viajando por tierra y mar, impulsada por el comercio, el cual era imposible de detener a tiempo porque los sistemas de transmisión de noticias de la época solo eran tan rápidos como lo eran los propios barcos y caballos. Así, unos seis meses después de los primeros contagios en Génova y Venecia, la peste ya asolaba toda Italia, así como Francia, España, Grecia, los Balcanes y el Magreb.

Después de otros seis meses, la peste se extendía también por Portugal, Centroeuropa, Inglaterra y Rumanía.
A finales de 1349 había llegado a Irlanda, Escocia y Dinamarca.
En 1350 ya había alcanzado Noruega y avanzaba por Europa del este.
En 1351 cayeron el resto de Escandinavia y Rusia.
La primera ola de esta segunda pandemia europea de peste finalizó en 1353, después de siete agónicos años de imparable avance por el interior del continente.
Siete años puede parecer un avance lento cuando lo comparamos, por ejemplo, con el del coronavirus actual, que se extendió por todo el mundo en cuestión de pocos meses.
Pero el bacilo de la peste era muy rápido para aquella época: pensemos que no existían aviones, trenes, ni vehículos a motor; y que, aun así, la peste llegó en pocos años a zonas apartadas. Tras aquellos siete años, habían muerto más de cien millones de personas. En Europa perdió la vida, como mínimo, la tercera parte de la población (según otras estimaciones, pudo morir la mitad, o incluso dos tercios de la población total). El continente había sido arrasado.
El único país europeo que esquivó lo peor de la peste fue Polonia, porque fue el único país europeo que, teniendo escasa actividad comercial exterior, tuvo tiempo para reaccionar y proteger sus fronteras estableciendo cuarentenas obligatorias para los viajeros y, en algunos momentos, el cierre total. Dado que Polonia no vio diezmada su población y además no dependía de los intercambios exteriores, su sociedad no sufrió el mismo golpe que las demás naciones.
En términos numéricos, la Peste Negra fue la pandemia más destructiva en la historia de la humanidad. Una enfermedad que había regresado para cambiar por segunda vez la faz de la Tierra. El planeta contaba con casi quinientos millones de habitantes antes de la pandemia. Tras la primera oleada, quedaron con vida unos trescientos cincuenta millones.
Al igual que la oleada de la Antigüedad, la peste golpeó con su mayor dureza al principio; después, aunque con virulencia decreciente, produjo rebrotes durante siglos. Para hacernos una idea de lo lenta y progresiva que fue su «desaparición», basta ver las fechas de algunos de los rebrotes localizados pero aún importantes en ciudades de Francia (1464, 1628, 1720), Italia (1576, 1629, 1656), España (1596, 1647) e Inglaterra (1471, 1479, 1563 y 1665, año en que Isaac Newton se marchó al campo para huir de la pandemia y realizó toda clase de avances científicos durante su confinamiento).
Con el tiempo, habría también epidemias de peste en África central y América. Aquella segunda pandemia de peste, que había comenzado en el siglo XIV, no dejó de producir rebrotes hasta el siglo XVIII. Aún tuvo lugar una tercera pandemia de peste entre 1855 y 1859, aunque esa vez estuvo más contenida y no salió de algunas regiones de Asia, teniendo las consecuencias más graves en la India. De momento, crucemos los dedos, no ha habido una cuarta pandemia de la peste bubónica.
La enfermedad continúa activa hoy y no existe una vacuna, aunque la mejor higiene y un mayor control sanitario han conseguido que afecte a un reducido número de personas. En el 2019, por ejemplo, solo hubo dos mil casos de peste en todo el mundo, casi todos en India, África y Sudamérica, aunque se suelen presentar casos aislados en muchos otros países. Son números muy reducidos en términos epidémicos, menos de un caso por millón de habitantes.
Eso sí, sigue siendo una enfermedad extremadamente peligrosa para quien tiene la desgracia de contraerla, pues su tasa de mortalidad, aunque sin llegar al promedio del 40% o 50 % de otros tiempos, sigue siendo muy alta. Incluso con los tratamientos actuales, mueren cerca de un 10 % de los pacientes.
La Peste Negra iniciada en el siglo XIV produjo cambios muy profundos en las sociedades, economías y mentalidades europeas. Disparó la superstición, pero también un deseo genuino de intentar comprender los mecanismos de contagio, lo cual, todavía en ausencia de medios tecnológicos indicados, produjo toda clase de especulaciones que hoy entrarían en el terreno de la ciencia ficción.
Las enfermedades infecciosas desconocidas siempre encontraron a la humanidad desprevenida. Como hemos experimentado en tiempos recientes, la aparición de un único patógeno nuevo puede desestabilizar sociedades enteras. En ocasiones han sido dos o más patógenos nuevos los que han circulado al mismo tiempo por una misma región, con consecuencias terribles. El ejemplo paradigmático es lo sucedido tras el descubrimiento de América, cuando una decena larga de infecciones llegadas desde Europa pusieron a la población local al borde de la aniquilación.
La coincidencia de dos pandemias ya se había producido en Europa. En 1485, mientras nuestro continente intentaba reorganizar su vida en mitad de sucesivos rebrotes de la peste bubónica, un extraño mal desconocido apareció en las islas británicas. Allí lo llamaron sweating sickness, «enfermedad del sudor». En el resto de Europa fue bautizada peste inglesa o sudor inglés. No se conoce su origen. De hecho, la propia naturaleza de la enfermedad es un misterio y ni siquiera existe una sospecha fundamentada sobre qué clase de patógeno la produjo.
Hay pandemias antiguas fáciles de identificar porque los síntomas descritos por cronistas de aquellas épocas coinciden con los de enfermedades que aún existen, como sucede con la viruela o la propia peste. Por el contrario, es casi imposible identificar la sweating sickness con alguna enfermedad actual. Como veremos más adelante, se barajan algunas hipótesis, pero ninguna ha sido aceptada por consenso.
Lo que sí está claro es que la enfermedad descrita por las crónicas era inequívocamente distinta de la peste bubónica. Tan distinta, que ni en aquella época se les ocurrió confundirlas. El curso de la enfermedad era incluso más rápido que el de la peste: desde la manifestación de los primeros síntomas hasta la posible muerte del enfermo transcurrían menos de veinticuatro horas. El cardenal Jean du Bellay, embajador de Francia en Londres, fue testigo de la oleada inicial y, estupefacto, escribió en una carta: «De todas las enfermedades, esta es la que mata con mayor facilidad».
Otro cronista, Edward Hall, habló de una enfermedad «tan cruel, que ha matado a personas en dos horas». El propio Hall usó una frase tan expresiva que se hizo célebre entre los historiadores médicos: Some merry at dinner and dedde at supper («Algunos están tan contentos a la hora de comer, y muertos a la hora de cenar»).
Desde el punto de vista epidemiológico, el sudor inglés se caracterizaba por brotes de corta duración pero muy intensos que solían concentrarse en el verano y a principios de otoño. Por lo que parece, una primera infección no generaba inmunidad, pues hubo personas que se contagiaron, enfermaron y se curaron, pero volvieron a enfermar poco tiempo después. El mal afectaba a ambos sexos, pero se cebaba de manera particular con los varones.
En cuanto a la edad, los únicos que no enfermaban eran los bebés y los niños muy pequeños, de hasta cuatro o cinco años de edad, aunque los niños más mayores sí morían en gran cantidad como los adultos. La enfermedad solía comenzar de manera inusual: con un episodio de ansiedad. Aunque el enfermo aún no se quejaba de síntomas específicos, se mostraba muy intranquilo y decía sentir que algo no iba bien.
Poco después, de manera repentina, llegaban los síntomas propiamente dichos. El primer efecto físico eran los escalofríos, que duraban entre una y dos horas. Después llegaba la etapa del sudor, cuando el enfermo se quejaba del calor y mostraba una inagotable sed unida a cefaleas y dolores en el cuello o tórax. En esa etapa quedaba ya postrado en cama. Si continuaba empeorando, empezaba a sufrir delirios producidos por la fiebre.
Cuando habían transcurrido varias horas desde los síntomas iniciales, se producía la tercera etapa, que era la potencialmente letal: el paciente, agotado, sucumbía a un irresistible deseo de dormir. Muchos ya no despertaban. La altísima tasa de mortalidad rondaba el cincuenta por ciento, similar a la del ébola. Al igual que pandemias anteriores, el sudor inglés se caracterizó por su falta de discriminación entre clases sociales y, de hecho, por una particular virulencia entre las clases altas de los entornos urbanos. Afectó a varios personajes famosos de la corte de los Tudor.
El príncipe Arthur, heredero de la corona inglesa, tenía quince años y estaba recién casado con la princesa española Catalina de Aragón, que tenía su misma edad. Ambos se contagiaron. Arthur murió en pocas horas, mientras que Catalina sobrevivió. Tiempo más tarde, Thomas Cromwell, el consejero del rey Enrique VIII, perdió a su mujer y a sus dos hijas en un periodo de pocos meses.
El rey Enrique se libró de la enfermedad porque fue viajando de una residencia a otra conforme la enfermedad se extendía por el país, efectuando así una curiosa modalidad de confinamiento móvil. Aterrorizado por la posibilidad de contagiarse, no quiso que lo acompañasen ni siquiera las personas de su círculo cercano.
Cuando enfermó su amante Ana Bolena, que estaba confinada en su hogar familiar, el monarca se limitó a enviarle un médico que portaba una cariñosa carta, pero no fue a visitarla. Ana Bolena sobrevivió a la enfermedad (aunque, como sabemos, no sobreviviría al propio Enrique VIII, que ordenaría decapitarla ocho años después). Tras cebarse con Inglaterra, la plaga cruzó el canal de la Mancha y viajó al norte del continente.
Llegó a ser tal la prevalencia del sudor inglés entre la aristocracia europea que un médico británico llamado Johannus Caius (versión latinizada de su auténtico nombre, John Kays) se especializó en asistir a enfermos de clase alta; pese a que muchos de sus pacientes morían —puesto que los tratamientos que él aplicaba eran en realidad inútiles—, aquellos que se salvaban le hicieron buena publicidad, y Caius acumuló una considerable fortuna.
El sudor inglés se presentó en cinco grandes oleadas a lo largo de sesenta y cinco años. El último brote documentado tuvo lugar en 1551. Después, desapareció por completo. Sigue siendo una de las epidemias más misteriosas de épocas pasadas, porque sus manifestaciones clínicas, bastante bien descritas por las crónicas de la época, no encajan con las sospechosas habituales de provocar infecciones pandémicas.
Es verdad que en tiempos más recientes hubo algunas enfermedades similares, aunque no iguales. Entre los siglos XVIII y XIX, el sudor de Picardía afectó de manera recurrente durante décadas a esa región francesa; también mataba con mucha rapidez —a veces, en un par de días—, pero mostraba signos diferenciales como las erupciones cutáneas y el sangrado nasal, que no se habían visto en el sudor inglés.
Hoy se especula con varias posibilidades. El carácter estacional del sudor inglés se parece al de algunas enfermedades que son transmitidas por pulgas y piojos, como la llamada fiebre recurrente. Otra candidata es la infección por hantavirus, una familia de virus que provocan fiebres hemorrágicas y enfermedades pulmonares que, en ocasiones, también matan con muchísima rapidez. La sospecha de que pudo ser un hantavirus se debe a una enfermedad mucho más reciente que se detectó en 1993 entre nativos de los Estados Unidos.
El caso que disparó las alarmas fue el de un varón de la tribu Navajo, que sintió una repentina falta de aliento; llevado con urgencia al hospital, murió por causa de un inexplicable encharcamiento de los pulmones. Era un hombre joven y con buena salud previa. Los médicos supieron que su novia había muerto días antes con síntomas similares, e igualmente inexplicables. Fue así como sospecharon que se hallaban ante el brote epidémico de una enfermedad desconocida.

En las siguientes horas se efectuó un rastreo de la región y se detectaron otros cinco casos de muertes repentinas en individuos jóvenes sin patologías previas.
La enfermedad se demostró difícil de identificar, pues los laboratorios locales no consiguieron aislar un patógeno responsable.
Fue cuando se enviaron las muestras al CDC, el organismo nacional responsable del control de enfermedades infecciosas, cuando se descubrió un tipo nuevo de hantavirus.
La investigación in situ demostró que el portador del virus era un ratón habitual en las áreas rurales. Uno de los principales mecanismos de transmisión era, irónicamente, la limpieza de los hogares.
Al barrer el suelo, se levantaban en el aire partículas infectadas procedentes de los ratones que se cuelan en las casas (tanto la saliva, como la orina y los excrementos de los ratones eran contagiosos). Esas partículas invisibles eran inspiradas por la persona que estaba limpiando, que poco después desarrollaba la enfermedad.
Aquel nuevo patógeno fue bautizado como virus del cañón del Muerto en referencia a un paraje local, pero después, quizá pensando que no sonaba muy esperanzador para los enfermos, se decidió cambiarle el nombre a Sin Nombre virus (así, en español, pero con las palabras ordenadas al modo anglosajón).
Investigaciones posteriores demostraron que esta enfermedad recién descubierta podría no ser tan nueva. Se cree que pudo ser la responsable de un fallecimiento sucedido en 1959, y las crónicas tribales de los Navajos, que narran algunas muertes similares, hacen sospechar que la enfermedad se remonta como poco a un brote de 1933.
Llamada síndrome pulmonar por hantavirus, su tasa de mortalidad es altísima, en torno al cuarenta por ciento. Ya se han descubierto casos en toda América, desde Canadá hasta la Argentina, y parece que siempre son los roedores los vectores de transmisión. Por fortuna, no se transmite de humano a humano, o hubiésemos tenido que enfrentarnos a un cataclismo de proporciones bíblicas, incluso peor que el del coronavirus del 2020.
El síndrome pulmonar por hantavirus no encaja del todo con lo que se sabe de la sweating illness, de la cual se sospechaba en su tiempo que sí era contagiosa entre humanos. Pero el moderno hantavirus «sin nombre» mata con rapidez, y apenas transcurren entre cuatro y diez días desee los primeros síntomas hasta la posible muerte.
Así pues, ¿pudo la sweating illness ser causada por otro tipo de hantavirus? No hay respuesta definitiva. De entre los patógenos hoy conocidos, un hantavirus parece ser el principal candidato, pero es imposible afirmarlo con seguridad.
El sudor inglés coincidió con la peste bubónica, lo cual era una conjunción terrible, pero si hubo una conjunción de pandemias como bno se había visto antes y no se ha vuelto a ver después, esa fue la ocurrida en América. En 1492, una expedición naval comandada por Cristóbal Colón puso pie en las Bahamas. Menos de treinta años después, el continente americano estaba lidiando con enfermedades europeas para las que las poblaciones locales carecían por completo de inmunidad.
La larga lista de enfermedades invasoras incluía el sarampión, el tifus, el cólera, la varicela, la gripe, la malaria, la tuberculosis y hasta el resfriado común. Pero la más destructiva, con diferencia, fue la viruela. Al igual que había sucedido ocho siglos antes en Japón, la viruela aniquiló a cantidades ingentes de seres humanos, ayudada por el resto de enfermedades invasoras. En algunas regiones, la mortalidad llegó al noventa por ciento de la población.
También hubo alguna enfermedad que viajó desde América hasta Europa, donde no había existido hasta entonces, aunque su mecanismo de contagio era distinto: la sífilis.
La primera gran oleada de viruela americana se produjo en 1520. En el actual México, millones de personas murieron. La ciudad de Tenochtitlan perdió casi a la mitad de su población en un solo año. El Imperio azteca quedó al borde del colapso, perdiendo un tercio de su población, o más, en cuestión de meses. Al igual que en Europa y Asia, la enfermedad era más destructiva en las ciudades que practicaban un activo comercio y tenían una alta densidad de población.
Mataba por igual a pobres y a aristócratas. De viruela murió Cuitláhuac, líder de los mexicas y hermano de Moctezuma. También fue víctima Totoquihuatzin, el gobernante de la ciudad-estado de Tlacopan. Al norte de México, sin embargo, la dispersión de la población, la ausencia de grandes ciudades y el menor intercambio comercial entre regiones distantes retrasaron la extensión inicial de la viruela, aunque la enfermedad terminaría llegando más adelante, conforme los colonos europeos se asentaban.
Parece que en la América precolombina no se habían producido pandemias globales tan destructivas como las de Europa, Asia o África. Por supuesto, ya había enfermedades contagiosas. Los análisis de restos arqueológicos han mostrado que, además de la sífilis, en la América precolombina existían formas de tuberculosis, poliomielitis, rabia, disentería amebiana, hepatitis, herpes, y diversas variedades de infecciones de los huesos.
Sin embargo, eran enfermedades con baja prevalencia y parecían domesticadas por su carácter endémico. Lo común eran las formas crónicas; hasta que llegaron los europeos, no se produjeron oleadas de cuadros agudos que matasen a mucha gente en poco tiempo. Los españoles no tuvieron tiempo de asociar a los nativos americanos con la buena salud porque vieron la rápida extensión de epidemias europeas en regiones muy pobladas, pero algunos de los primeros exploradores anglosajones de lo que hoy es territorio estadounidense notaron la excepcional buena forma física de los nativos de regiones menos urbanizadas.
El pionero Bartholomew Gosnold, cuya expedición vivió entre los indios de la costa atlántica a principios del siglo XVII, escribió que los nativos eran «de constitución corporal perfecta, fuertes, activos e ingeniosos». Gosnold también comentó con asombro la buena salud que su propia expedición gozó mientras permaneció allí: «Pese a todo el trabajo, la pobre dieta y el mal alojamiento, ninguno de nosotros fue tocado por enfermedad alguna».
Gosnold no lo sabía, pero bajo nuestra mirada moderna estaba describiendo una región donde, incluso con un sistema inmune debilitado por unas poobres condiciones de vida, a un europeo le era difícil contraer una infección aguda y severa. Exceptuando la sífilis, no hubo oleadas de enfermedades nuevas que viajasen de América a Europa para sembrar el caos.
No mucho después de la hecatombe mexicana, la viruela hizo estragos en Sudamérica. El Imperio inca también fue devastado y murieron de viruela el mismísimo emperador Huayna Capac, su hijo Ninan Kuyuchi y su hermano Auqui Tupac. La coincidencia de patógenos hacía difícil la supervivencia. Cuando la viruela afectaba a una población al mismo tiempo que enfermedades como el sarampión o el tifus, la masacre estaba asegurada.
Los nativos de América también debieron de experimentar estas oleadas como el fin del mundo como lo habían conocido. Al igual que en otras partes del planeta, sus remedios tradicionales no servían para curar las enfermedades, y a veces las empeoraban. Por ejemplo, los rituales curativos en saunas resultaron ser muy contraproducentes en la lucha contra la viruela: la humedad favorecía la ruptura de las pústulas infecciosas de la piel, quedando gran cantidad de gérmenes libres en el vapor, donde eran respirados por todos los presentes.
Así, las ceremonias curativas se convirtieron en el origen de muchos nuevos brotes. Esto no significa que los americanos no entendieran con rapidez el carácter contagioso de las nuevas enfermedades. Sin duda, los propios españoles informaron —como mínimo, a sus aliados locales— sobre lo que había pasado en Europa.
Un monje franciscano que acompañaba a Hernán Cortés escribió que una de las primeras medidas tomadas por las autoridades aztecas consistió en emitir la orden de que cada familia quemase los cadáveres de sus fallecidos. Cuando una familia entera sucumbía, las autoridades sencillamente derribaban su casa para que nadie pudiese acceder a los cadáveres del interior. Los nativos, pues, comprendieron con rapidez el concepto de contagio, aunque les resultaba desconcertante la enorme proporción de ellos que moría con respecto a los españoles, muchos de los cuales ni siquiera enfermaban.
La llegada simultánea de varias enfermedades europeas a América es el mejor ejemplo de lo vulnerable que es la raza humana ante infecciones para las que carece de inmunidad. Se estima que durante los peores doscientos años de las oleadas pandémicas americanas pudo desaparecer entre un ochenta y un noventa por ciento de la población nativa.
Es una estimación incierta, pues entre los nativos no existían censos exhaustivos y, al menos durante las primeras generaciones, los europeos recién llegados y sus descendientes realizaron cálculos demográficos tan variables que no se los puede considerar fiables. Pero está claro que, tras la llegada de Colón a América, ni las guerras, ni las conquistas, ni las hambrunas, aun todas ellas combinadas, consiguieron producir una fracción de la mortalidad causada por los gérmenes.
Al igual que la Peste Negra fue el mayor cataclismo jamás conocido en Europa, por encima de las más terribles guerras y hambrunas, las pandemias que siguieron al Descubrimiento provocaron el mayor cataclismo jamás conocido en América. Los propios conquistadores españoles contemplaron con espanto y estupor la repentina expansión de las enfermedades entre la población nativa.
Era un fenómeno que los conquistadores tampoco alcanzaban a comprender; aunque se produjeron casos de contagio entre ellos mismos, eran escasos y, por lo general, menos graves. Entre los nativos, sin embargo, las tasas de mortalidad podían ser muy superiores a las de la propia Peste Negra. Desconociendo conceptos como gérmenes e inmunidad, ni los españoles ni los nativos podían explicarse lo que estaba sucediendo.
La hecatombe de pandemias cruzadas contribuyó a la caída de naciones e imperios americanos. Sociedades enteras cayeron hechas pedazos por la mortalidad y por el hecho de que muchos cultivos quedaron abandonados, con la consiguiente escasez de alimentos. Esto favoreció sin duda el proceso de conquista y posterior colonización por parte de los españoles y, más adelante, por parte de otros europeos. Aun así, el propio establecimiento del sistema colonial se vio sacudido por las enfermedades.
En las primeras épocas, cuando la extracción de metales preciosos era la principal obsesión de los invasores, muchas minas de oro y plata tuvieron que detener su producción porque la mano de obra local había sido diezmada por la enfermedad. Más adelante sucedió lo mismo en plantaciones agrícolas; fue cuando algunos terratenientes empezaron a recurrir a la compra de esclavos en África.
Por su parte, conforme las colonias se iban estableciendo, y con el propósito de intentar detener el avance de la viruela y demás males que diezmaban a la población nativa, las autoridades administrativas empezaron a imitar las medidas que se habían adoptado para hacer frente a la peste en Europa: cuarentenas, confinamientos, cierre temporal de «fronteras», etc. Se construyeron hospitales, y, con la intervención de los eclesiásticos, se iniciaron obras de caridad para atender las necesidades de la población indígena.
En Europa, mientras tanto, continuaba la confusión sobre los mecanismos de contagio de la peste. Con el paso del tiempo y la observación, se volvió conocimiento común el hecho de que la respiración jugaba un papel fundamental, aunque la idea era sostenida todavía por la teoría epidemiológica imperante: los miasmas, los aires contaminados por partículas patogénicas que emergían por generación espontánea de la materia en descomposición. Aun así, la rapidez de avance de la peste dejaba descolocados a todos.
Tan descolocados, que en los siglos XIV y XV no era inusual la creencia de que una persona podía contagiarse a través de la vista, simplemente con el acto de mirar a otra persona que estuviese infectada. Y no era una creencia exclusiva del pueblo iletrado, sino también sostenida por algunos estudiosos. Así de difícil les resultaba entender y explicar el veloz avance de la pandemia.
En el siglo XVI, el médico italiano Girolamo Fracastoro fue uno de los primeros en dar una nueva vuelta de tuerca a la teoría de los miasmas. Como muchos antes que él, Fracastoro sostenía que la enfermedad era trasmitida mediante semillas o esporas, aunque él no las llamó miásmata, sino seminaria morbi.
Siguiendo las hipótesis del persa Avicena, pensaba que podían existir individuos curados y asintomáticos pero contagiosos. Además, tuvo una intuición muy aguda: no era necesario estar en la cercanía de un enfermo para contagiarse, pues las seminaria morbi podían quedar flotando en el aire o depositadas en los objetos, donde su capacidad de contagio continuaba por un tiempo.
La aparición de semillas de enfermedad en la materia descompuesta era, como ya vimos en partes anteriores, la hipótesis predominante desde la antigua Grecia. La biología del siglo XVII continuaba considerando la generación espontánea como un mecanismo válido para explicar la aparición de vida, o de algo parecido a la vida. Era una idea de sentido común, respaldada por la observación universal de que mucho seres vivos aparecían de la nada, esto es, sin que nadie hubiese conseguido explicar sus mecanismos de reproducción.
El ejemplo más célebre, el que mejor justificaba la idea de generación espontánea o abiogénesis aristotélica, era el hecho constatado de que en los cadáveres aparecen gusanos a los que nadie, nunca, había observado desplazándose hasta un cadáver desde el exterior. Incluso se creía que era posible elaborar pequeños ecosistemas que favorecían la generación espontánea de organismos más grandes que los gusanos.
El estudioso holandés Jan Baptist van Helmont quiso demostrar que se necesitaba poca materia prima para crear vida; tras hacer crecer un sauce y observar que la tierra circundante no disminuía en cantidad, dedujo erróneamente que ninguna materia sólida se precisaba para el crecimiento de un árbol. Aplicó la misma idea a los animales. Tras realizar algunos experimentos muy ingenuos, dejó por escrito varias fórmulas mediante las que, según él, era posible engendrar ratones, usando trigo envuelto en trapos húmedos, y escorpiones, colocando albahaca bajo unos ladrillos al calor del sol.
La creencia en la abiogénesis era tan común que incluso Shakespeare mencionó la aparición «espontánea» de serpientes y cocodrilos en el Nilo. Casi nadie, culto o no, dudaba de ello.
Uno de los pocos discrepantes fue el médico inglés William Harvey quien, tras observar que las hembras de mamífero no parecían portar un embrión durante las primeras semanas de embarazo, dedujo que la vida procedía de un «huevo invisible» (hoy sabemos que las hembras sí portan un embrión en esas primeras semanas, pero Harvey, con sus primitivos medios, no fue capaz de detectarlo).
Aun así, su deducción no se alejaba mucho de la realidad. La resumió en una tesis absolutamente revolucionaria: omne vivum ex ovo, «toda vida procede de un huevo». Publicó un libro titulado Exercitationes de generatione animalium, «Ejercicios sobre la generación de los animales», donde negaba con énfasis la posibilidad de que cualquier tipo de vida pudiera emerger por generación espontánea.
Así, Harvey plantaba cara a casi dos milenios de tradición médica. Sus observaciones fueron profundas, extensas y bastante más agudas que las de muchos de sus contemporáneos. Mientras otros estudiosos discutían sobre el huevo de la gallina, preguntándose si era la clara o si era la yema la responsable del desarrollo del embrión de un pollito, Harvey, que había observado el proceso con detenimiento, contestaba desdeñoso que clara y yema eran ambas partes imprescindibles para la generación del embrión.
Pues bien; en su época se sabía que aves, reptiles, peces y otros tipos de animales ponen huevos. Lo que Harvey hizo fue intuir que, de alguna manera, también los mamíferos se reproducían mediante huevos, solo que estos nunca abandonaban el útero de la madre.
Por muy brillantes que fuesen las intuiciones de William Harvey, y por muy furibundo que fuese su rechazo de la abiogénesis aristotélica, se necesitaba un experimento ilustrativo para empezar a erosionar la idea de que la vida puede emerger de la materia muerta.
El hombre que ideó ese experimento fue el médico y biólogo italiano Francesco Redi, uno de los grandes pioneros de los modernos experimentos científicos basados en el control de variables. Redi, en la línea de Harvey, albergaba serias dudas en torno a la generación espontánea. Decidió poner a prueba el ejemplo paradigmático de los gusanos que aparecen en la carne que empieza a descomponerse.
En la más famosa de esas pruebas, colocó tres pedazos de carne en tres jarras. Selló herméticamente una de las jarras y dejó otra destapada. Sobre la tercera puso una gasa que dejaba pasar el aire (y por tanto el olor), pero que impedía la entrada de cualquier gusano. Esperó. Y obtuvo un llamativo resultado.
En la jarra destapada, la carne estaba repleta de gusanos como era de esperar. En la jarra hermética no había ninguno, lo cual ya le daba que pensar. Pero aún más interesante era lo sucedido en la tercera jarra, la que estaba cubierta con una gasa. La parte exterior de la gasa estaba repleta de gusanos, pero estos no podían acceder a la carne, así que eran de pequeño tamaño y habían muerto de hambre.
Esto parecía demostrar que, por más que nadie los hubiese visto desplazarse, los gusanos sí llegaban a los cadáveres desde el exterior. Además, Redi observó que parecía haber relación entre la aparición de gusanos y la presencia de moscas, pues solo había gusanos allá donde podían acceder las moscas. Siguiendo otra espectacular intuición, decidió observar qué sucedía con los gusanos vivos. Así descubrió que terminaban sufriendo una metamorfosis, convirtiéndose en moscas.
Redi no solo descubrió el ciclo vital de la mosca y resolvió un misterio que nadie había conseguido explicar en milenios, sino que desmintió el más famoso ejemplo de supuesta generación espontánea en biología. Eso sí, le asustó ser portador de una noticia tan revolucionaria.
Como amante de la verdad, nunca había evitado la polémica y era bien conocido por su afán en el desmentido de creencias erróneas; por ejemplo, había desmontado numerosos mitos populares sobre las serpientes, vistas por muchos como seres sobrenaturales, pero a las que Redi consideraba animales convencionales. Sin embargo, cuando vio que era capaz de desmentir dos milenios de creencia en la generación espontánea, decidió no publicar sus resultados científicos.
Al igual que Copérnico, temió que sus ideas pudieran causarle problemas con las autoridades eclesiásticas. Francesco Redi murió en 1697, a los setenta y un años. Al igual que sucedió con Copérnico, su obra magna no fue publicada hasta meses después de su fallecimiento: se titulaba Esperienze Intorno alla Generazione degli Insetti (Experimentos en torno a la generación de los insectos) y contenía afirmaciones que, al ser leídas por fin, provocaron una oleada de estupor entre los estudiosos de los seres vivos.
Imitando el ejemplo de Redi, muchos biólogos se lanzaron a realizar toda clase de experimentos variados y, en ocasiones, muy ingeniosos, que terminaban demostrando de manera invariable que los seres vivos estudiados —ya fuesen animales, plantas, u hongos— procedían de otros individuos de su misma especie, y que nunca nacían de la nada.
Los hallazgos de Redi fueron particularmente importantes porque coincidieron con el nacimiento de un instrumento fundamental en el futuro estudio de las epidemias: el microscopio. Los primeros microscopios compuestos, los provistos con varias lentes que permitían ver objetos normalmente invisibles, aparecieron en Europa a principios del siglo XVII.
No se sabe quién los inventó y ni siquiera está claro quién observó microorganismos por primera vez, puesto que la microbiología moderna nació de un proceso de ensayos y errores, más que de un único momento eureka. En 1658, el jesuita alemán Athanasius Kircher tuvo la ocurrencia, sin duda brillante, de usar el microscopio para estudiar la sangre de los enfermos de peste bubónica.
Observó lo que parecían pequeñas criaturas a las que llamó animalcula (el mismo nombre que, desde Marco Terencio Varrón en el siglo I a. C., habían usado varios autores para designar aquellas hipotéticas criaturas que nadie había visto). Kircher dedujo quelas pequeñas y numerosas criaturas que veía en el microscopio eran las responsables de la peste, aunque hoy se cree que en realidad estaba viendo glóbulos sanguíneos, y que, al no saber lo que eran, los confundió con organismos invasores.
En cualquier caso, su intuición iba bien encaminada respecto al hecho de que la peste estaba provocada por microorganismos y no por miásmata, como había sostenido la medicina hasta entonces. Kircher también puso bajo el microscopio muestras de otras sustancias líquidas como agua, leche o vinagre, comentando con asombro la cantidad de diminutos «gusanos» que pululaban por ellas.
Poco después, el británico Robert Hooke puso en el microscopio una muestra de moho y vio formasque se apretujaban entre sí a la manera de celdas de un panal; bautizó ese tipo de forma como cell, término derivado de la palabra latina cella, que significa «celda» (en español usamos célula, del diminutivo latino cellula, «celdilla»).
Esto, junto al progresivo declive de la creencia en la generación espontánea, sentaba las bases para el descubrimiento de un concepto acariciado por algunas pentes durante siglos, pero cuya existencia nunca se había podido demostrar: los gérmenes.
La vacunación fue inventada en las granjas. Antes de que la ciencia hubiese podido comprobar que los microorganismos eran responsables de las epidemias, y antes de que se comprendiese cómo funcionaba el sistema inmunitario, el procedimiento fue descubierto no como resultado de una investigación médica, sino de la observación cotidiana de inexplicables anomalías en los procesos de contagio.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando el mundo conoció la primera vacuna, nadie sabía por qué funcionaba. Pero funcionaba.
La viruela fue la primera enfermedad en la que se aplicó un procedimiento exitoso para generar inmunidad de manera artificial. Pero la vacunación no surgió de la nada. Tuvo una precursora histórica, una técnica llamada variolación o variolización, que no había servido para desarrollar inmunidad ante la viruela, pero sí había aminorado sus síntomas en un significativo porcentaje de pacientes.
Los primeros registros documentales sobre el uso de la variolación proceden de la China del siglo XVI (se discute sobre referencias escritas más antiguas, demasiado vagas como para demostrar un uso anterior).
Era bien sabido que las personas enfermaban de viruela una sola vez, y que quienes sobrevivían serían inmunes durante el resto de sus vidas. En algún momento, alguien decidió provocarle un contagio «controlado» a una persona sana antes de que esta resultara contagiada en la vida diaria; para ello, se solía extraer pus de las vesículas que se forman en la piel de un enfermo con un caso no muy grave.
Ese material infeccioso era inoculado en la persona sana de varias maneras: los chinos solían desecar el material, machacándolo para esnifarlo en forma de polvo, mientras que en la India se solía inyectar bajo la piel con una aguja, o se frotaba contra un pequeño corte.
Como es lógico, nadie estaba dispuesto a inocularse una de las enfermedades más letales del mundo si no esperaba obtener algún beneficio, pero la práctica parecía demostrar que la variolación ofrecía una mayor probabilidad de pasar la viruela con síntomas menos graves y con una tasa de mortalidad no tan alta como en un contagio convencional.
El sistema no era perfecto, pues había personas inoculadas que sufrían síntomas severos de todos modos, y algunas morían.
Aun así, en regiones donde la viruela era endémica y el contagio accidental probable, muchos preferían optar por pasar la enfermedad de manera voluntaria y confiar en la suerte.
A principios del siglo XVII existían algunas comunidades asiáticas que inoculaban de manera sistemática a los bebés menores de seis meses.
En Turquía, la variolación empezó a usarse en los harenes para prevenir que las esclavas se contagiasen y sus rostros quedasen marcados por las cicatrices de las pústulas, pero la práctica pronto se extendió a la aristocracia y otras clases sociales.
Fue precisamente en Turquía donde la escritora Mary Wortley Montagu, famosa por sus crónicas sobre el país otomano, conoció el procedimiento. Convencida de su eficacia, regresó a Inglaterra y comenzó a insistir sobre la necesidad de aplicarlo allí.
A veces se dice que los médicos desdeñaron las informaciones de lady Montagu porque era una mujer, pero esto no es cierto; otros europeos como Emmanuel Timoni o Giacomo Pilarino habían descubierto la variolación en Turquía un poco antes, pero habían sido ignorados al regresar con las noticias.
Fue la insistencia de la pertinaz lady Montagu —quien llegó a inocular públicamente a sus propios hijos— lo que animó a la comunidad científica inglesa a investigar sobre la variolación. El primer experimento europeo se realizó en Inglaterra; siete presos aceptaron inocularse de viruela bajo la promesa de que, si sobrevivían, quedarían en libertad.
Los siete sufrieron formas leves o medianas de la enfermedad, pero se curaron y terminaron saliendo de la cárcel.
La variolación, pues, era un sistema de inmunización, pero no de prevención, pues los inoculados enfermaban. Hoy, puede sonar a ruleta rusa epidémica. Sin embargo, visto desde los ojos de sus defensores de aquella época, podía tener sentido. Los europeos del siglo XVIII descubrieron algo que otros pueblos ya conocían: la viruela contraída mediante inoculación tenía menos probabilidades de ser grave que la viruela contraída por contagio natural.
Varios estudios médicos mostraron, para sorpresa de muchos, que la variolación rebajaba la mortalidad del 20 % al 2 %. Dicho de otro modo: si uno se contagiaba de viruela en su entorno, la probabilidad de morir era de uno contra cinco. Si uno se inoculaba, era de uno contra cincuenta. Esta mortalidad considerablemente menor explica que muchos optasen por aquel procedimiento de contagio que ofrecía mejores perspectivas de supervivencia.
Los niños, en particular, se convirtieron en objetos frecuentes de variolación, ya que se daba por hecho que, de no ser inoculados de pequeños, terminarían contagiándose con peores síntomas en algún momento de la vida.
La variolación era una medida desesperada ante una enfermedad para la que no existía curación. Y una medida discutida; algunos detractores llamaban «asesinos» a los médicos que la aplicaban, y no faltaban profesionales sanitarios que albergaban recelos. Pero si consideramos los efectos estadísticos sobre grupos amplios de población, la inoculación era indudablemente útil.
Esto quedó muy patente durante la guerra de independencia estadounidense, donde se pudo comprobar qué efectos tenía la variolación sobre dos grupos bien controlados, bien localizados y demográficamente equivalentes: los soldados de ambos bandos. Durante la guerra se produjo un brote de viruela que hizo estragos entre los soldados americanos. Esto tuvo serias consecuencias militares, pues los americanos tuvieron que renunciar a varios de sus avances.
Por el contrario, las consecuencias del brote fueron mucho menos intensas entre los soldados ingleses, quienes habían sido inoculados antes de partir a la guerra. George Washington, líder del bando americano, tomó ejemplo de sus enemigos y ordenó inocular a sus propios hombres.
Eso redujo la severidad de la epidemia en su propio bando y, con el tiempo, le permitió retomar las operaciones militares con relativa normalidad. Este éxito de las inoculaciones en la guerra tuvo mucho eco en Europa, donde los escépticos que seguían señalando —no sin su parte de razón— los inconvenientes del procedimiento, empezaban a quedar en minoría.
La variolación también sirvió como lucrativo negocio para aquellos que lograron disminuir aún más la mortalidad. El cirujano Robert Sutton inoculó a sus hijos, como ya era habitual entre gente de clases medias y altas, pero resultó que uno de ellos sufrió una viruela muy grave. Sutton se preguntó por qué no todos sus hijos habían enfermado con igual severidad y llegó a la conclusión de que importaba mucho la manera concreta en que se realizaba la inoculación.
Empezó a experimentar con una inoculación que consistía en un raspado muy suave y superficial, evitando todo tipo de cortes o sangrados, y eligiendo únicamente material infeccioso de los pacientes con los cuadros más leves. El «método Sutton» fue todo un éxito: sus inoculados desarrollaban menos casos graves y una tasa de mortalidad que, según él y sus partidarios, era casi residual.
Pronto tuvo pacientes por miles, hasta el punto de que se vio obligado a comprar varias casas de su vecindario para ampliar su consulta. No mucho después, estableció una cadena de franquicias médicas. Sutton exigía a sus socios, empleados y pacientes la máxima discreción sobre el procedimiento que lo estaba haciendo rico, con el fin de evitar la aparición de competencia; irónicamente, sería uno de sus propios hijos quien decidiría hacer público el secreto.
El hecho de que la variolación solamente pareciese funcionar con la viruela hizo que esta enfermedad empezase a acaparar estudios científicos con la esperanza de descubrir algo más sobre el mecanismo de las pandemias. Pero el principal impulso para la inmunología moderna iba a nacer no en los laboratorios, sino en las granjas.
Justo por entonces se estaba produciendo un extraño fenómeno en el norte de Europa, donde se estaba extendiendo una forma de viruela que atacaba a las vacas. Entre otros síntomas, los animales desarrollaban pústulas cutáneas, que aparecían también sobre la piel de las ubres.
Las personas que ordeñaban a las vacas, que solían ser las mujeres de la casa, se contagiaban y enfermaban de la viruela bovina, pero sus síntomas eran mucho más leves que los de la viruela humana. Lo más sorprendente para los observadores de aquella época era que estas mujeres quedaban inmunizadas para siempre no solo ante la viruela bovina, sino también frente a la viruela humana.
Como es lógico, nadie conseguía explicarse esta misteriosa relación entre las viruelas de vacas y humanos, pero empezaba a ser conocida en las áreas rurales. En 1765, la Sociedad Médica de Londres recibió una carta firmada por un tal «doctor Fewster», en apariencia un médico rural, donde se afirmaba que la inoculación con materia infecciosa procedente de las vacas podía servir para generar inmunidad frente a la viruela humana.
La academia no hizo mucho caso, quizá por los prejuicios hacia el uso de pus animal. Así que fue el boca a boca, más que la divulgación científica, lo que propició el nacimiento de una nueva corriente inmunológica, y existen casos documentados de personas que, sin ser médicos y por su cuenta y riesgo, decidieron probar con la inoculación de la viruela bovina. En 1769, el funcionario alemán Jobst Bose se inoculó a sí mismo y a sus familiares con el pus procedente de una vaca enferma.
El granjero inglés Benjamin Jesty lo hizo en 1774. El alemán Peter Plett lo hizo en 1791, cuando empezó a trabajar como profesor en una zona rural y las mujeres encargadas de ordeñar a las vacas le contaron que estaban protegidas ante la viruela humana porque se habían contagiado de la bovina.
Se cree que el enigmático «doctor Fewster» que había avisado sobre esto a la academia londinense pudo ser John Fewster, colega y amigo personal de Edward Jenner, el primer estudioso que comprobó de manera científica la eficacia de lo que ya empezaba a ser una información extendida entre los granjeros.
Cuando una lechera de su zona se contagió de la viruela bovina, Jenner extrajo materia de sus pústulas y se la inoculó al hijo de su jardinero, un niño de ocho años llamado James Phipps. El niño enfermó levemente al cabo de una semana, quejándose de dolor de cabeza, escalofríos, y molestias en las axilas (seguramente producidas por una inflamación de los ganglios), pero estos síntomas fueron suaves y desaparecieron al cabo de veinticuatro horas.
Después, el pequeño James se recuperó por completo. Así, supo que el pus «de segunda mano» obtenido de una persona enferma de viruela bovina apenas provocaba síntomas, y que en el inoculado la enfermedad ni siquiera llegaba a desarrollarse más allá de un malestar inicial.
Dos meses después llegó la comprobación científica de la validez del procedimiento, cuando Jenner hizo lo que nadie había hecho: comprobar de manera fehaciente que la viruela bovina proporcionaba inmunidad frente a la viruela humana. Inoculó de nuevo a James, pero esta vez con la viruela humana.
Esta vez, el niño ni siquiera mostró síntomas leves o iniciales. Con el paso del tiempo, James fue inoculado un total veinte veces. Nunca enfermó.
Edward Jenner había demostrado que la inoculación de pus bovino procedente no de una vaca, sino de un ser humano, confería inmunidad frente a la viruela a cambio de padecer un breve malestar.
Edward Jenner bautizó la viruela bovina como variola vaccina —«viruela de la vaca» en latín— y en 1798 publicó la primera descripción científica del nuevo procedimiento en el libro An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vacciniae (Un estudio de las causas y efectos de la viruela de la vaca).
El libro provocó un gran impacto en círculos científicos y supuso el nacimiento de la inmunología moderna.
Ya no se trataba de habladurías populares que ningún médico importante se había molestado en comprobar, sino de un estudio minucioso por parte de un científico que había seguido paso por paso los efectos del procedimiento.
Esto sí era aceptable para la academia, y en tres años el libro de Jenner se publicaba ya en el resto de Europa.
El nuevo sistema, mucho más seguro y efectivo, empezó a sustituir a la variolización tradicional.
En 1801, cuando el médico Richard Dunning escribió sobre los avances de Jenner con la variola vaccina, usó por primera vez el término vaccination, «vacunación».
El mundo médico experimentó una revolución. Aunque nadie sabía por qué la vacunación garantizaba la inmunidad sin necesidad de transitar por la enfermedad, el efecto era innegable. La vacuna de la viruela tuvo un éxito resonante.
Su consagración internacional se produjo entre 1803 y 1806, cuando el médico español Francisco Javier de Balmis comandó la llamada «Real Expedición Filantrópica de la Vacuna», que fue la primera campaña masiva de vacunación de la historia. Balmis, tras obtener financiación del rey Carlos IV (cuya hija María Teresa había muerto de viruela), seleccionó a una veintena de niños de entre ocho y diez años que procedían de orfanatos, y los inoculó con la viruela bovina.
Una vez inoculados, todos ellos eran portadores de la inmunidad y sus pequeñas muestras de sangre servirían para introducir la vacuna en nuevos territorios. Eran pequeñas vacunas andantes. Durante tres años, Balmis llevó la inmunidad frente a la viruela por los territorios españoles de América y Asia.
Cuando Edward Jenner supo de esta expedición, se emocionó y escribió: «No imagino que los anales de la historia luzcan un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este». También el propio Jenner recibió todo tipo de parabienes, incluso de los enemigos de su país.
En 1805 Francia estaba en guerra con Inglaterra y Napoleón, que había hecho vacunar a sus soldados, insistió en concederle a Jenner una medalla, pese a que Jenner era inglés. El médico respondió pidiendo la liberación de algunos prisioneros de guerra. Napoleón accedió a la petición de Jenner, diciendo: «No puedo negarle nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad».
La viruela, la pandemia que había matado por decenas de millones y que había causado más víctimas después de la peste bubónica, empezó a retroceder con las sucesivas campañas de vacunación de los siglos XIX y XX. El último caso provocado por transmisión espontánea tuvo lugar en 1977.
El joven Ali Maow Maalin, de veintitrés años, era cocinero en un hospital de la ciudad somalí de Merca. Participaba en las campañas de vacunación aunque irónicamente, él mismo había evitado vacunarse debido a su fobia a las agujas, pese a que era un requisito obligatorio para el personal sanitario.
Cuando un grupo de niños nómadas que tampoco habían acudido a las campañas de vacunación enfermaron en la campiña y las autoridades decidieron ponerlos en cuarentena, fueron transportados en un Land Rover. El conductor era Ali Maalin, de quienes sus jefes creían que era inmune.
Pese a que el viaje duró menos de quince minutos, Maalin resultó contagiado. Cuando a los pocos días desarrolló fiebre y fuertes dolores de cabeza, los médicos lo trataron como si hubiese contraído la malaria. Al aparecer las pústulas, cambiaron el diagnóstico a varicela y le permitieron irse a casa para recuperarse.
Pero los síntomas empeoraron, y los médicos se dieron cuenta de que se hallaban ante un caso de viruela. Hubo que rastrear todos los contactos de Maalin y las múltiples visitas que había recibido, para verificar que estuviesen vacunados y, en caso contrario, ponerlos en cuarentena. El brote fue contenido con éxito, pues nadie más desarrolló la enfermedad.
La penúltima víctima mortal de la viruela fue una niña del grupo de nómadas, Habiba Nur Ali, que solo tenía seis años de edad. Ali Maalin, en cambio, se recuperó casi sin secuelas. Habiendo aprendido la lección, dedicó el resto de su vida a promover la vacunación de la poliomielitis, contando su propia historia para convencer a las poblaciones rurales más reacias. Maalin se convirtió en un héroe de la vacunación cuando, durante una de esas campañas en territorio rural, contrajo la malaria, que lo mató a los cincuenta años.
En 1978, tras la curación de Maalin y la contención del brote somalí, la Organización Mundial de la Salud estaba ya preparada para comunicar de forma oficial que la viruela había sido erradicada. Pero el portentoso anuncio tuvo que aplazarse. Aquel mismo año, una fotógrafa británica de cuarenta años llamada Janet Parker, y especializada en publicaciones médicas, estaba visitando un laboratorio de la Universidad de Birgingham, en el que se estaba estudiando un cultivo del variola virus.
Aunque nadie sabe exactamente cómo, fue expuesta al patógeno por accidente y de manera inadvertida. A los pocos días, empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, además de fiebre alta y un malestar que se agravaba con rapidez. Pronto aparecieron «desagradables» puntos rojos sobre todo su cuerpo.
Acudió al hospital diciendo que nunca en su vida se había sentido tan enferma. Los médicos, engañados por la aún muy reciente publicidad en torno al «último caso de viruela» del año anterior, fueron incapaces de reconocer los síntomas y le dijeron que estaba sufriendo la varicela.
La madre de Janet, que había trabajado como enfermera y la había estado cuidando, se opuso al diagnóstico. Alegó que Janet ya había sufrido la varicela de pequeña, por lo que era inmune, y que aquellas nuevas pústulas eran «distintas». Cuando por fin los médicos decidieron examinar muestras bajo el microscopio, se dieron cuenta de que Janet, por increíble que pareciese, había contraído la viruela.
La aislaron y rastrearon a todos sus contactos cercanos. El pánico se apoderó de Birmingham. Doscientas sesenta personas del círculo extenso de Janet investigadas y puestas en cuarentena. Su madre fue vacunada de urgencia, pero ya se había contagiado, aunque fue el único contagio conocido, y además cursó con síntomas leves y se recuperó pronto.
Pero la desgracia iba a cebarse con la familia: el padre de Janet murió de un ataque cardíaco, quizá producto de la tensión nerviosa, mientras la visitaba en el hospital. Es posible que esta noticia tuviese influencia sobre otro hecho luctuoso. Henry Bedson, jefe del departamento de microbiología de la universidad donde se deducía que Janet se había contagiado, guardaba cuarentena en su casa, junto a su familia.
Al día siguiente de la muerte del padre de Janet, Bedson se ocultó de su mujer e hijos en el cobertizo de su jardín, escribió una nota y se quitó la vida mediante un corte en la garganta. Culpándose por el contagio, decía en su nota que lamentaba «haber traicionado la confianza» de sus colegas de profesión. Pocos días después, la propia Janet Parker moría por los efectos de la viruela.
Fue la última víctima conocida de los muchos millones de víctimas que había provocado una de las pandemias más terribles padecidas por la humanidad. Tras el tropiezo de 1978, la Organización Mundial de la Salud hizo en 1980, por fin, el anuncio de que la viruela había sido erradicada. Desde entonces, no se ha vuelto tener noticia de ella.
– Gripe asiática
Registrado por primera vez en la península de Yunán, China, el virus de la gripe A (H2N2) de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brazo médico de la ONU creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe.
A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de virus, esta pandemia registró un millón de muertos en todo el planeta.
– Gripe de Hong Kong
Tan solo diez años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció, de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A (H3N2) fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Un millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe.
– Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)
Una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es la del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH, más conocido como SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).
Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981, y desde entonces se extendió por todo el mundo concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud.
Se cree que su origen fue animal, y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades.
Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez.
Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo.

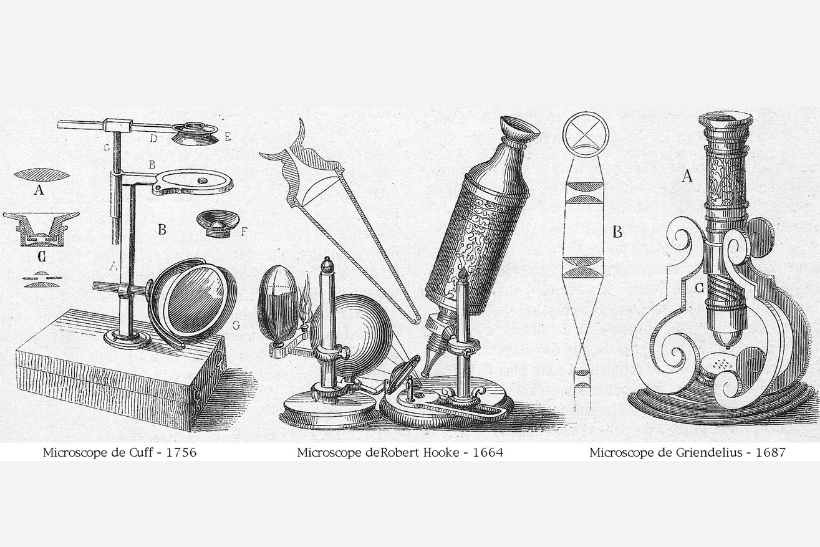



Deja un comentario