meer(M.Colussi)
– Es recomendable hablar cada tanto con su compañero de trabajo
Aparecida el 15 de mayo de 1997 en el «Süddeutsche Zeitung», Alemania
Múnich, 15/5/97. Los directivos de una empresa de publicidad intentan averiguar por qué nadie se percató de que uno de sus empleados estuvo muerto sentado en su mesa de trabajo durante cinco días sin que nadie se interesara por él ni le preguntara qué le ocurría.
Michael Messerschmitt, de 54 años de edad, quien trabajaba como revisor de estilo en una empresa de Múnich desde hacía treinta años, sufrió un paro cardíaco en la oficina que compartía con otros veintisiete trabajadores.
El lunes por la mañana llegó a trabajar y discretamente se ubicó como siempre lo hacía en su cubículo reservado, pero nadie notó que no se marchó nunca, hasta que el sábado por la mañana el personal de limpieza se preguntó qué hacía trabajando el fin de semana.
Su jefe, Karl Weinachst, declaró: «Michael siempre era el primero en llegar por la mañana y el último en marcharse por la noche, por lo que a nadie le pareció extraño que estuviera continuamente en su sitio sin moverse y sin decir nada. Era bastante reservado y su trabajo le absorbía».
Un examen post mortem reveló que llevaba muerto cinco días tras sufrir un infarto, aparentemente el mismo lunes en que llegó a la oficina.
Como era solo, nadie llamó durante toda la semana para averiguar algo sobre su suerte. Por tanto, nadie cobrará su seguro de vida.
– Original protesta

«Protesta», pintura de O. Gagliano
Aparecida el 6 de febrero de 2001 en el «ThaiRath», Tailandia
Bangkok, 6/2/01. Una pareja de esposos —el Sr. Monthathip Komutcharoenkul, 29 años, y la Sra. Phuket Shinawatra, 26 años— habiendo sido víctimas de una estafa, según manifestaron a prensa y curiosos que no podían creer lo que veían, se encerraron en un ascensor a hacer el amor como original método de protesta.
La pareja hizo saber que la empresa financiera Bangkok Insurances and Financial Business, filial local de la multinacional Universal Insurances Corporation Ltd. con sede en Atlanta, Estados Unidos, los estafó con 30,000 dólares depositados en una cuenta de ahorro especial un año y medio atrás.
Al momento de querer retirar sus fondos se encontraron con que ello no era posible, contraviniendo lo originalmente pactado. Según dijeron a ThaiRath, tras dos meses de infructuosos reclamos donde no encontraron respuesta positiva ni en la compañía ni en los juzgados pertinentes, decidieron provocar un escándalo que permitiera hacer público el hecho.
Fue así que en horas de la mañana del jueves 5 de febrero montaron el ascensor del edificio donde está ubicada la empresa financiera —una torre de 32 pisos— y ante los ojos atónitos de otros usuarios que entraban y salían del mismo, se amarraron con cadenas a sus agarraderas, se desnudaron y comenzaron a mantener relaciones sexuales.
La medida provocó indignación en algunos e hilaridad en otros. Los medios de comunicación llegaron más rápido que la policía quien, finalmente, los detuvo por escándalos e inmoralidad en lugares públicos.
De todos modos, la empresa aludida se vio forzada a reaccionar ante la denuncia de la pareja, y al momento del cierre de esta edición había pagado la fianza para sacarles de la comisaría donde los esposos habían sido conducidos, comenzando a negociar «en términos amigables».
– Ya no se sabe quién es quién

Aparecida el 18 de octubre de 2002 en «Le Quotidien», Senegal
Dakar, 18/10/02. La noche del miércoles 17 del corriente, en el destacamento de policía del barrio de Seuil Bordon de esta capital, fue presentada una insólita denuncia.
Doudou Ndiaye, varón transformado en travesti, de 23 años de edad, se presentó ante las autoridades policiales exhibiendo fuertes golpes en diversas partes del cuerpo para denunciar que su conviviente, la Srta. Nafi Ngom Keïta, de 24 años, le había maltratado.
El ofendido (u ofendida, como en todo momento pretendió que se le tratara) manifestó que desde hace un año vive con Nafi, una joven enfermera especializada en manejo de pacientes psiquiátricos, y de quien dijo «le da mala vida, la cela continuamente, la engaña con otras, y además de todo eso, le pega».
Según expresaron fuentes policiales que pidieron el anonimato, fue todo un problema redactar el acta de la denuncia presentada por Doudou Ndiaye.
Le Quotidien tuvo acceso a la misma y, efectivamente, pudo constatarse que había una serie de enmiendas cada vez que debía emplearse una marca de género. Finalmente, el escribiente policial optó por poner a/o para cada terminación, a fin de ahorrarse problemas.
El/la ofendido/a dijo estar decidido/a a no regresar más a su hogar en compañía de el/la agresor/a, a no ser que un juez fijara taxativamente las responsabilidades de cada uno/a. E igualmente exigió que Nafi Ngom Keïta fuera apercibida/o, so pena de ser detenida/o si incurría nuevamente en cualquier tipo de agresión.
En el momento mismo de firmarse el acta por parte de el/la denunciante en dependencias de la policía, se presentó al lugar la/el agresora/or quien, ramo de flores en mano, intentó infructuosamente convencer a su pareja que retirara la demanda.
Si bien llegaron a una amistosa componenda, la denuncia no fue levantada por parte de el/la Sr./Srta. Ndiaye, retirándose ambos/as de la comisaría con lujo de enamoramiento ante la atónita mirada de los funcionarios policiales.
– No se sabe si fue accidente o suicidio. Y si fue suicidio, fue por error

Aparecida el 11 de noviembre de 2004 en «El Universal», Venezuela
Caracas, 11/11/04. En la mañana de ayer el servicio de metro se vio entorpecido debido a que fue temporalmente cerrada la Línea 1, ocasionando ello un caos vehicular de enormes proporciones en las calles caraqueñas.
Alrededor de las 06:30 am, hora pico en que se desplazan grandes cantidades de personas comenzado su jornada laboral, en la Estación Capitolio cayó a las vías el ciudadano de origen colombiano Ángel Gaitán Chávez, de 44 años, siendo arrollado por un tren y muriendo en el acto.
Los bomberos tuvieron que trabajar por espacio de casi una hora para poder retirar el cadáver.
No están claras aún las circunstancias del hecho. Testigos presenciales afirman que el amontonamiento sobre el andén hizo que Ángel perdiera pie al ser empujado casualmente por alguien cuando llegaba el tren.
Pero según declaraciones dadas a este diario por una persona de sexo femenino que dijo conocer al occiso, vecina de él en el barrio 23 de enero y quien pidió el anonimato para brindar su testimonio, el Sr. Gaitán se quitó la vida tras haber recibido el resultado de una prueba de VIH-SIDA.
Aparentemente, según las declaraciones que este periódico pudo recoger, un mes atrás varios vecinos del referido sector se sometieron a esta prueba diagnóstica, y la ahora víctima fatal habría salido con resultado positivo.
Ante la desesperación, y sabiendo que la Empresa de Metro paga un seguro de vida a la viuda supérstite, habría optado por suicidares, dejando así asegurados a su mujer y a sus cuatro hijos.
Reporteros de El Universal continuaron la investigación en el transcurso del día y encontraron que el centro diagnóstico donde el Sr. Ángel Gaitán se realizara la prueba habría tenido un error, intercambiando los nombres de los examinados, cosa que jamás aceptó reconocer el personal del laboratorio.
Por lo tanto, de haber sido un suicidio, el mismo habría tenido lugar por error.
Suicidios – Microficciones

– Poderosa Gloria
Kurt sentía que su vida no valía nada. Sus tres intentos de suicidio, fracasados todos de manera algo bochornosa, le ratificaban su mediocridad. No servía para nada, ni siquiera para matarse, era su obligada conclusión.
Había entrado en la catedral desesperado, pensando que allí podría encontrar algún consuelo. O, al menos, el silencio que necesitaba para reflexionar. La idea de un nuevo intento, que ahora por nada del mundo debía fracasar, le perseguía con obstinación.
Para su sorpresa, el templo no estaba en silencio; justo en ese momento la iglesia se había convertido en sala de concierto, y se estaba ejecutando la Missa Solemnis, de Juan Sebastián Bach. No era su intención escuchar música en ese momento, pero los melodiosos acordes de la obra lo retuvieron.
Se sentó en el único espacio que encontró disponible, pues el lleno era casi total. Mientras escuchaba orquesta y coro en su majestuosa interpretación, cavilaba sobre todos los recaudos que tomaría esta vez para no fallar.
El viejo puente de E. era el lugar escogido. Caer desde más de 50 metros sobre afiladas rocas significaba una muerte segura. Ahora nadie se lo podría impedir.
Ya estaba tomada la decisión; caminaría desde la catedral hasta el puente. Por cierto, no estaba lejos, quizá dos kilómetros. Se regodeaba con la idea. Ahora sí, todos sus conocidos, que solían reírse de sus amenazas de suicidio, verían que hablaba en serio. Les taparía la boca a todos.
Respiró hondo, se levantó de su asiento y salió con decisión.
Justo en el momento en que caminaba por el pasillo central del templo, atrayendo sin quererlo la mirada de todos los oyentes, sonó el Gloria in Excelsis Deo de la misa. La potencia de la combinación de trompetas, timbales, orquesta de cuerdas y coro a tutti lo detuvo.
La magia envolvente de ese fragmento —el más majestuoso de toda la obra, junto al Kyrie introductorio a cinco voces, según los entendidos— le golpeó. Quedó absorto por largos segundos en el pasillo de la nave central, con los ojos en blanco, escuchando en estado de éxtasis.
No se suicidó. Terminó de escuchar el Gloria, y salió de la iglesia. Caminó por varias horas sin rumbo fijo. Pasó cerca del puente, y sonrió con mueca burlona.
Ahora se entiende por qué, en la organización de atención al suicida que regentea desde hace ya más de cinco años, suena continuamente el Gloria de la Misa en si menor de Bach.
– Padre Mauricio

Cura viejo: Padre Mauricio, ¿cómo le va? ¿Qué lo trae por aquí?
Cura joven: Padre Esteban, me quiero confesar. Usted es bastante mayor que yo, siempre lo respeté mucho. Lo admiro en todo sentido, por eso ahora lo busco como confesor.
Cura viejo: De acuerdo, hijo. Te escucho. ¿Qué te está sucediendo?
Cura joven: Es que…, me da un poco de vergüenza decirlo. O más bien: consternación. Me cuesta…
Cura viejo: Te entiendo. Pero no te preocupes: para eso estamos los pastores de almas, para saber escuchar a nuestro rebaño, y orientarlo. A ver… ¿qué te pasa? Tranquilo, dímelo.
Cura joven: ¿Sabe una cosa, padre? He pensado en suicidarme.
Cura viejo: ¡Uy, caramba! Eso es grave. Pero, ¿qué está pasando, padre Mauricio? ¡Eso es pecado!
Cura joven: Sí, sí… ¡Lo sé! Por eso estoy tan preocupado. No quiero hacerlo, por supuesto que no. Pero las circunstancias, la vida me está empujado hacia eso. Sé que está muy mal, pero lo pienso.
Cura viejo: Bueno, tranquilo. Veamos…, ¿cómo has llegado a esa idea?
Cura joven: Por las cosas que me están sucediendo. No aguanto más…
Cura viejo: Cuenta tranquilo, hijo. Con humildad, con respeto a nuestro Señor Jesucristo y al Sumo Hacedor, padre celestial omnipotente. ¡Cuenta!
Cura joven: ¿Puedo contar tranquilo, padre?
Cura viejo: ¡Pero por supuesto! ¿No estamos para eso acaso? Para saber escuchar las cuitas, las tribulaciones de estos gusanos inmundos y pecadores que somos todos. ¡Por supuesto que sí, padre Mauricio! Hay secreto de confesión, ya lo sabes.
Cura joven: Sí, claro. Bueno… sucede que embaracé a una mujer.
Cura viejo: Ajá… ¿Y por eso te quieres suicidar?
Cura joven: No, no… No es por eso. Eso se arregla. El problema es más grave.
Cura viejo: ¿Es casada ella?
Cura joven: Sí, efectivamente. Son una pareja que viene todos los domingos a misa. Usted los conoce, padre.
Cura viejo: Bueno, pero…. ¿qué te lleva a pensar en tomar una decisión así, tan tremenda, tan contraria a los designios de nuestro Señor todopoderoso?
Cura joven: Es que pequé más aún: me metí también con la hermana de esta mujer.
Cura viejo: Ah, eres bígamo.
Cura joven: Como usted.
Cura viejo: ¡¡¿Qué dices?!!
Cura joven: Como usted bien sabe…, eso quise decir. No, no… perdón. Como usted bien sabe, padre Esteban, la carne es débil.
Cura viejo: (silencio)
Cura joven: Y ahí viene la parte fea, tremenda, oscura. El tormento que me está llevando a pensar en esta salida improcedente.
Cura viejo: ¿Qué sucedió?
Cura joven: Con la hermana no tuve erección.
– Faltan dos días

Beatriz sentía que todo lo hacía mal, que en todo fracasaba, que el mundo parecía conspirar contra ella. Hacía tiempo que quería consultar con un psicólogo, pero nunca se atrevía a dar el paso.
Aquel martes caluroso, molesta por tener que hacer ese trámite —odiaba hacerlos— fue al banco.
Una de sus cuentas había quedado sin uso por más de un año, y necesitaba reactivarla ahora.
La empleada que la atendió fue parca, con una fingida simpatía profesional.
Sin mayor emoción le explicó que, al reactivar la cuenta luego de catorce meses de inactividad, tenía una penalización.
Podía optar por una suma que debía pagar, o tomar un seguro de vida, equivalente a la misma cantidad. Beatriz se molestó terriblemente.
Resultaba una injusticia atroz ese cobro, pero la señorita que la atendió se limitó a decir que eran «políticas de la institución». Por tanto, no había mucho que discutir: el cobro era irreversible.
«Ni una cosa sale bien», pensó. Esa misma semana había ido mal en su examen en la universidad, y la semana anterior venía de separarse de su novio.
«Me cambió por la que era mi mejor amiga», mascullaba con amargura. Su odio contra la vida era indecible. Este seguro de vida vendido obligatoriamente («¡exacción!, cobro ilegal», se dijo furiosa) fue la gota que derramó el vaso.
Salió muy ofuscada del banco, pensando una vez más que su vida era solo golpe tras golpe. Para completar su desgracia, la moto no le arrancó en el estacionamiento, por lo que debió esperar que llegara el servicio mecánico de su seguro. Mientras hacía tiempo, se sentó en un restaurante a tomar un café. Fue ahí que lo decidió.
Rauda, regresó a la agencia bancaria. Canceló al mecánico que ya estaba en camino, porque lo que debía hacer ahora era «mucho más importante, ¡primordial!». Debió esperar un nuevo turno para volver a hablar con quien la había atendido. Refunfuñando, pasó casi media hora en la sala de espera.
Finalmente, la misma muchacha la recibió, siempre con su fingida sonrisa plástica. Quedó algo sorprendida ante el pedido de Beatriz: iba a aumentar la póliza en un dos mil por ciento. Si el seguro que le obligaban a tomar, que cubría suicidio, otorgaba una prima de diez mil dólares, ahora la cifra se hacía muchísimo más alta.
También cambió el nombre del beneficiario: ya no sería su hermano menor, a quien adoraba y protegía en todo lo que podía, sino su madre, esa «vieja de mierda que me arruinó la vida. Así se siente culpable».
Se desentendió de la moto y el mecánico, y volvió a la misma cafetería. Ahí redactó la carta dirigida a su madre —pensó en la Carta al padre de Kafka. La retahíla de ataques contra su progenitora abarcaba tres carillas.
El papel fue hallado en el bolsillo trasero de su pantalón, cuando los socorristas llegaron al lugar. No había nada que hacer; Beatriz había saltado desde la terraza de aquel edificio de veinte niveles. El cadáver quedó muy deformado, casi irreconocible.
Lo que no pudo saber es que nadie, ni su madre ni su adorado hermano, cobrarían nunca el seguro. El mismo entraba en vigencia 48 horas después de haber sido gestionado.
– Cartas
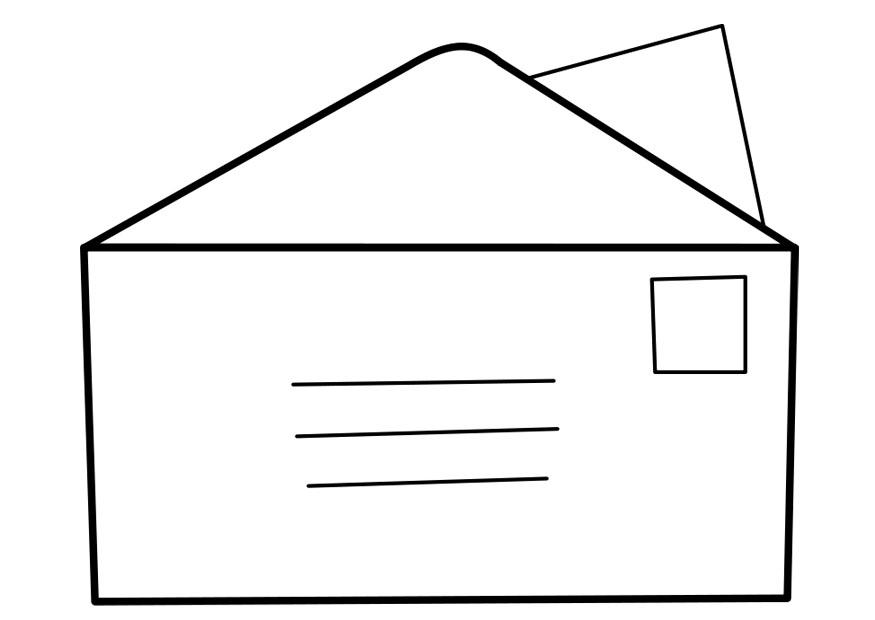
Jean-Paul rayaba ya los 60. Divorciado tres veces, soltero ahora, se consideraba el mayor Don Juan de la ciudad. Su fortuna, hecha de un modo no muy santo precisamente —se decía que mantenía trabajadores esclavos en algunas de las colonias de ultramar, muchos de ellos utilizados para la pornografía «salvaje» que producía— le daba para atraer a granel incautas jovencitas deseosas de «prosperar». Brigitte era una de ellas.
La muchacha, de 19 años, resaltaba tanto por su belleza como por su malicia. Había dejado encerrada a su madre en un geriátrico para quitarle su casa, humilde morada que sus padres lograron tener luego de años de trabajo.
De todos modos, una casa en el corazón de París nunca era un mal negocio. Con el producto de esa venta pudo conocer India, China y Tailandia. Su hermano Philippe había fallecido dos años atrás de una manera llamativa: atragantado con el carozo de un melocotón.
Nadie lo creyó cabalmente, pero tampoco nadie, ni la policía, investigó más a fondo el hecho.
Cuando se vieron, hasta podría creerse que fue «amor a primera vista». En realidad, fue «conveniencia» a primera vista; ambos pensaron que habían encontrado lo que buscaban: él, la mujer que necesitaba para la película pornográfica que estaba produciendo.
Ella, el millonario que la sacaría de penas económicas. Ninguno de los dos se enamoraba nunca; solo hacían cálculos.
Sin embargo, curiosamente hubo conexión afectiva y no solo sexo (fingido, aumentado y escenificado por parte de ambos en casi todos los casos). Lo que pensaron que podía ser efímero, obteniendo lo que buscaban, parecía que se perpetuaría.
Después de varios meses de relación, se presentaron en público como pareja. Informaron oficialmente que Brigitte estaba embarazada.
Alguna vez, Brigitte le contó a su hermanastra —con quien la unía una especial amistad— que su nuevo amor le había prometido dejar parte de su fortuna como herencia. Ya había visto la mansión en Montecarlo que deseaba comprarse. Como vehículo, un Lamborghini estaba bien.
El problema es que todo eso llegaría estando ya viuda… y eso no pasaba.
La noticia del embarazo sorprendió a todos, pero más aún, a Jean-Paul. Él se había hecho la vasectomía hacía años, por lo que le pareció sumamente extraña esa posibilidad. Sabía que había casos atípicos, y quizá el suyo podía ser uno de esos.
De todos modos, aun dudándolo, no lo demostró ante su «princesita adorada». Comenzó a pensar, lamentándose, que haberle prometido parte de la herencia —habían redactado documentos al respecto— había sido una pésima idea. Por tanto, ahora debería cuidarse de un premeditado y bien calculado asesinato.
Brigitte, al ver que pasaba el tiempo y no podía consumar su plan (un accidente de tránsito donde Jean-Paul debía morir), comenzó a preocuparse, dado que el vientre no le crecía. Ni le podría crecer… porque no había embarazo. Ello era una preocupación: Jean-Paul ya estaría sospechando.
Parece una casualidad, o una macabra jugada del destino: lo cierto es que con diferencia de un día (un miércoles y un jueves) ambos esposos aparecieron «suicidados». Misteriosamente suicidados: los dos murieron por envenenamiento.
Claro que… de productos distintos. Las cartas de despedida que ambos dejaron entre sus pertenencias anunciando el suicidio, aparecieron en los respectivos discos duros de sendas computadoras cuando la policía comenzó a investigar.
Claro que en las computadoras invertidas: la carta de Jean-Paul, en la de Brigitte, y la de Brigitte en la de Jean-Paul.
«¿Suicidio?», dijo el jefe del grupo de investigadores. «¡No me hagan reír!».
– Asesino

A Iván todo el mundo le decía «El asesino» como sobrenombre. A él, por supuesto, eso no le caía en gracia, pero era un mote bien ganado. Simpáticamente, si así puede decirse, se hizo acreedor a un pseudónimo que mostraba de cuerpo entero su realidad.
En verdad, no mataba ni a una mosca; era el tipo más pacífico que pudiera concebirse… pero su «mala suerte», su raro «destino», el infortunio que le acompañaba a cada paso, lo transformaba en un auténtico asesino.
Más de una vez Iván había pensado consultar a un psicólogo por la angustia que le ocasionaba todo eso. No lo había hecho aún, pero la idea seguía rondándole de continuo. Cada vez se enojaba más, se exasperaba, cuando alguien —quizá sin la más mínima mala voluntad de ofenderlo— usaba ese apodo.
Pensaba que en alguna oportunidad transformaría el alias en una cruda realidad contra quien osara llamarlo así. Pero nunca lo hacía. De hecho, jamás había empuñado un arma y, antes bien, se consideraba un pacifista.
Entonces, ¿por qué «El asesino»? Porque muchas personas que tomaban contacto con él, morían. Podía pensarse en puras casualidades, así de simple. Pero no faltaban otro tipo de «explicaciones». Aunque nadie lo creía seriamente, se elucubraban las más diversas y disparatadas teorías.
Por ejemplo: que estaba pagando culpas de otra vida, que había una posesión diabólica, o un pacto voluntario con Lucifer. También se había especulado que era un psicópata peligroso disfrazado de «manso y tranquilo».
Lo cierto es que eran innúmeros los casos en que se acercaba a alguien, y ese alguien fallecía al poco tiempo. O incluso, estando con él.
Había cuidado a su padre, internado en fase terminal de cáncer, durante sus últimos días. Fue Iván el único testigo de su agonía, una fría madrugada de diciembre, cuando el octogenario enfermo murió en su habitación acompañado solo de su hijo.
Algo similar había sucedido con su madre, a quien cuidó en su casa cuando esta se reponía de una neumonía. Habiéndose dormido el muchacho, la madre no quiso despertarlo para ir al baño. No se sabe bien cómo, mientras Iván dormía, la señora cayó por las escaleras, falleciendo de un tremendo golpe en la nuca.
Con sus dos hermanos la situación fue distinta, pero igualmente, de alguna manera él tuvo que ver en su trágico final. Era Iván quien conducía el automóvil cuando chocaron contra un camión pesado. Él se salvó: hermano y hermana murieron en el acto.
Con su sobrino, sobreviviente de su hermana muerta —era madre soltera— ocurrió algo llamativo también. Lo llevó una ocasión al pediatra, y en la sala de espera resbaló, cayendo sobre el niño, quien se fracturó dos vértebras cervicales, debiendo ser internado un par de días para observación.
Nadie en el hospital pudo explicar fehacientemente cómo ni por qué, lo cierto es que el menor murió de una extraña infección hospitalaria al poco tiempo.
El día en que todos los compañeros de estudios fueron a festejar el final del ciclo lectivo, la gran mayoría terminó con una brutal infección intestinal, producto de algo que comieron en el restaurante donde tuvo lugar el encuentro.
Solo Iván y una muchacha no murieron. O no murieron en el momento, pues Tatiana, a los pocos días, fue arrollada por un vehículo. Nuestro héroe fue el único sobreviviente del envenenamiento entonces.
La primera vez que viajó en helicóptero para hacer una pequeña investigación de campo junto a tres ingenieros más —uno de ellos prestigioso catedrático en la universidad de M.—, la aeronave cayó a tierra a poco de despegar. Iván fue el único sobreviviente.
Algo similar, salvando las distancias, sucedió el día en que se vio atrapado en un tiroteo entre ladrones y policías.
Además de dos agentes y cuatro malhechores muertos, de los ocasionales transeúntes que resultaron víctimas, fueron tres mujeres las que cayeron en el fuego cruzado, cinco varones resultaron heridos —dos de ellos fallecieron luego en el hospital— y seis niños presentaron crisis de pánico. Solo Iván salió completamente ileso.
Su fama de «asesino» comenzó a expandirse, acrecentándose con el condimento picante que le otorga el chisme, por supuesto, siempre morboso. Su figura, hasta en cierto nivel público —salió en la televisión luego de la caída del helicóptero y luego con la balacera— comenzó a dar que hablar. Mucha gente le huía.
Alguna vez, presenciando una exhibición de paracaidismo, expresó que él jamás haría una cosa así, por lo peligroso que eso le resultaba. Fue solo decirlo y una centella fulminó en el aire al campeón, que en ese momento hacía una espectacular caída libre.
Su fama de «pájaro de mal agüero», de presagio lúgubre y patético, se hizo providencial. La vez que acarició al hijo de su primo, un hermoso bebito de meses, terminó de confirmarlo: a la semana siguiente, el niñito murió de modo inexplicable (parece que a causa de un paro cardiorrespiratorio).
Para Iván todo se hacía insoportable, insufrible. Lo único que quería era desterrar de una vez y para siempre esa horrenda fama. No encontrando la salida, desesperado ya, angustiado a un nivel que no le permitía vivir, decidió suicidarse.
Después de interminables cavilaciones, saltó de aquel octavo piso del Ministerio de Finanzas. Tanta mala suerte tuvo, que su popularidad como «asesino» se acrecentó en forma exponencial: cayó sobre un transporte escolar sin techo que estaba realizando una excursión por la ciudad.
Fueron ocho las niñas muertas. Iván, ni un rasguño. Solo se quebró el dedo pulgar izquierdo.
– Una estafa repulsiva

Ana nunca se llevó bien con su familia. Con su madre mantenía una relación ambigua, de amor y odio. Para todos los otros miembros del grupo, ella era la oveja negra: madre soltera, se había ido de la casa sin casarse, tenía tatuajes, estudiaba Psicología.
Vivía atormentada por esa complicada relación con su mamá. Lo único que la mantenía medianamente tranquila era que, dado su bilingüismo, nunca le faltaba trabajo como traductora, siempre bien pagado. Era por eso que su madre se aprovechaba y vivía pidiéndole favores económicos.
En estos últimos tiempos, prácticamente la estaba manteniendo. Y la mantenía con un muy buen nivel de vida.
Cuando la señora enfermó, fue Ana el único sostén financiero. Todos los otros familiares, en general de escasos recursos, desaparecieron. Pero no desaparecieron las críticas contra Ana, por «mala hija», por «no irse a vivir con su madre como correspondería».
Ana jamás hubiera podido hacer una cosa así: por sus numerosas actividades —no le quedaba tiempo—, y fundamentalmente, porque no se soportaban.
Los gastos de una enferma de cáncer no eran pocos. La señora no tenía jubilación ni renta alguna, por lo que no disponía de dinero. Tampoco tenía seguro de salud. De todos modos, para sorpresa de Ana, siempre disponía de algún centavo para sus pequeños «lujos».
«¿De dónde lo sacaría?», se preguntaba la hija. Ninguna de las dos enfermeras que ella pagaba sabía nada al respecto; lo cierto es que nunca le faltaban flores frescas, por ejemplo, o «gustitos» como buenos chocolates, o algún refinado perfume o un nuevo par de zapatos.
Eso no lo pagaba Ana. «¿Tendría algún admirador secreto?».
Ana insistía que los tratamientos los llevara en algún hospital público, pero su madre lo rehusaba. Incluso la familia le hacía saber que ella «de buena hija, de buena cristiana, como tenía recursos», debía pagar las hospitalizaciones en centros privados.
Así lo hacía, pero eso la estaba endeudando más y más. La compra de medicamentos, de pañales geriátricos más todas las intervenciones necesarias, constituían una más que abultada cuenta. El presupuesto de Ana no daba para tanto.
Tuvo que pedir un préstamo en el banco para continuar afrontando los gastos.
Dos días después de la muerte de su madre decidió vender su vehículo —había comprado un automóvil antes del inicio de la enfermedad de su progenitora—; esa era una forma de remediar en parte las deudas. La sensación que experimentaba en ese momento era una confusa mezcla agridulce: la extrañaba, pero también se sentía libre de una asfixia.
Fue de casualidad que se enteró: una de las enfermeras, hablando sobre la deuda que aún quedaba por saldar, le dijo a Ana —en realidad se le escapó, pues la extinta señora le había pedido expresamente que eso lo mantuviera en secreto— que su madre sí tenía seguro social.
Era así que siempre tenía una cierta disponibilidad de dinero —la pensión que recibía mensualmente. Y, por supuesto, hubiera tenido gratis toda la atención médica y de enfermería por la que ahora su hija estaba endeudada. Endeudada y sumamente angustiada.
La angustia que ya arrastraba se le disparó infinitamente al sentirse estafada. A Ana todo eso le pareció una burla cruel de parte de su madre. Sin pensarlo, lo decidió en un meteórico impulso. Llevó a su hija, de cuatro años, junto a la tumba de su abuela.
Allí la mató de numerosas puñaladas, y allí mismo, antes de que otras personas pudieran acercarse para intervenir, también se abrió el vientre con el cuchillo. Los paramédicos, llegados a toda prisa en una ambulancia, nada pudieron hacer.
Relataron los ocasionales visitantes al cementerio que antes del suicidio se le escuchó decir a Ana: «¡Vieja hija de la gran puta!».
Olvidos – Tres microficciones

– ¡Uy…, me olvidé!
Como lo hacían una vez por quincena, o por mes, ese fin de semana Rodolfo y Mónica fueron a visitar a la abuelita. En realidad, así le decía Mónica, pero era su madre adoptiva.
Rescatada del basurero con dos meses de vida, fue adoptada por doña Esperancita y por don Hilario porque la pareja no había podido tener hijas mujeres. Solo tres varones. Y después vino la operación de matriz…
Mónica había quedado ahora como la única heredera de una de las más cuantiosas fortunas de la región, rica zona ganadera con excéntricos y multimillonarios magnates. Su padre adoptivo, don Hilario, había fallecido hacía ya varios años, en el mismo accidente donde murieron dos de sus tres hijos.
El tercer varón, Marcelino, había muerto hacía tiempo en circunstancias poco claras, y doña Esperanza, desde un par de años atrás padecía una profunda demencia senil, por lo que fue puesta en ese hospital geriátrico.
Era uno de los más caros del país, muy lujoso, muy bien atendido. Eso no mejoraba su senilidad, pero al menos la mantenía con cierta dignidad. El dinero hacía más tolerables las cosas.
Ese fin de semana, como cosa curiosa, llevaron al sobrino, Paquito, quien padecía síndrome de Down. Su madre, hermana de Rodolfo, había accedido complacida a la invitación. Ni ella ni su esposo podían ir, pero dejaron en manos de su hermano y su esposa a su hijo, sabiendo que un paseo fuera de la ciudad no le vendría mal.
El hospicio quedaba en el pueblito de T., cercano a la capital (una hora de viaje). Como hacían habitualmente, la sacaron a pasear fuera del geriátrico. Dieron algunas vueltas por la plaza del pueblo —en la silla de ruedas donde doña Esperancita se desplazaba—, siempre acompañados por Paquito, el sobrino, quien solo sonreía.
Al cabo de un rato, le pidieron al muchachito que se quedara cuidando a la viejita mientras ellos iban por al automóvil, estacionado a un par de cuadras. Paquito se desesperó cuando comenzó a anochecer; sus tíos no venían y doña Esperancita empezó a gritar furiosa, queriendo incorporarse de la silla de ruedas.
Como el dinero lo puede todo, finalmente el juez estableció que Mónica era la única heredera de la abultada fortuna, y la causa por homicidio preterintencional no correspondía. Paquito nunca pudo explicar a ciencia cierta qué pasó aquella tarde.
Cuando, saliendo del tribunal, algún periodista le preguntó increpante a la heredera por qué había dejado abandonada a su madre en esa soleada plaza, Mónica simplemente respondió: «¡uy…, me olvidé de buscarla!».
– ¡Me olvidé de poner el seguro!

Roberto no entendía en qué habían fracasado. Su esposa, Graciela, y él eran normales padres de familia. Profesionales ambos, llevaban una vida relativamente tranquila.
Bueno… «relativamente», dijimos, pues, cuando su hijo mayor, Sebastián, llegó a la adolescencia, comenzaron los problemas. Los dos vástagos (el varón y la nena: Sofía) habían sido siempre buenos alumnos, más aún Sebastián.
Materialmente no les había faltado nada. Si bien no vivían en la opulencia, los ingresos como arquitectos de los dos padres les habían permitido una acomodada vida de clase media.
A los 14 años, Sebastián probó su primer cigarro de marihuana. A partir de ahí, la carrera de adicciones no tuvo freno. Pasó por todas las sustancias psicoactivas, llegando a conocer la heroína en algún momento. A los 17, era ya un consumado adicto.
Sus padres ya no sabían qué hacer, en especial Roberto, a quien más mortificaba la situación. Habían probado con todo: psicólogos, psiquiatras, consejeros juveniles, internación en centros de rehabilitación.
En secreto, desesperada ya, Graciela había consultado con un curandero de larga trayectoria en la ciudad. Pero nada había resultado.
A Roberto le había impresionado siempre aquello de la «necesidad de normas» con que insistían los diversos psicoterapeutas que habían visitado. En otros términos, «mano dura», según su particular modo de entender las cosas.
Con esa idea en la cabeza, una vez llamó a Sebastián a su estudio. Para ese entonces el joven estaba repitiendo por segunda vez su tercer año de bachillerato, y los estragos de las drogas se dejaban ver en su rostro y en su forma de caminar.
«¿Qué pasó, viejo?», preguntó el muchacho en actitud desafiante al entrar a la oficina. Roberto, que hacía tiempo ya lo estaba esperando, repentinamente esgrimió una pistola. La sorpresa de Sebastián fue mayúscula. Quedó petrificado.
Con voz enérgica, el padre se dirigió autoritario a su hijo:
«Ya hemos probado de mil maneras para que dejes las drogas… ¡pero nada!». Fue elevando el tono de voz. «Ya estamos cansados, tremendamente cansados tu madre y yo. Y creo que no hay derecho que nos hagas sufrir tanto».
Diciendo todo eso dirigió el cañón de la pistola hacia la frente del joven, a quien no le salían las palabras y tenía la frente bañada de sudor frío. Los sonidos entrecortados que pudo balbucear no se entendieron.
«Es la última vez que te lo digo: si vemos de nuevo que hay drogas… te vuelo la mano derecha de un balazo, ¿entendiste?». Terminando de decir eso, el balazo certero entró por el entrecejo del joven. La desesperación de Roberto fue indecible.
Años después, cuando lo atendía en un sanatorio psiquiátrico en las montañas de M. —paraje de ensueño rodeado de bosques fríos pero que no alcanzaba para detener tanto sufrimiento— tuve ocasión de preguntarle por qué lo hizo, por qué disparó.
«No me lo va a creer, doctor, pero solo quería darle un susto… ¡Me olvidé de poner el seguro!».
– Un olvido que salvó al mundo

En los primeros días de noviembre de 1983, con Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos, en Moscú había mucha preocupación. Según informes de inteligencia altamente confiables, Washington preparaba un ataque nuclear contra la Unión Soviética.
Las relaciones entre ambas naciones estaban deterioradas y la Casa Blanca había introducido recientemente los misiles Pershing II en Europa, lo que constituía una seria amenaza para la seguridad soviética.
Por otro lado, acababa de suceder un incidente militar confuso, donde los soviéticos habían derribado un avión surcoreano que había violado su espacio aéreo, con varios estadounidenses a bordo.
Unas pocas semanas después, la OTAN comenzaba los ejercicios militares «Arquero Capaz 83», que incluía una enorme movilización de recursos militares con la simulación de lanzamientos de misiles nucleares coordinados.
La situación estaba al rojo vivo. Los ejercicios militares eran inusualmente provocativos, incluyendo acciones que jamás antes había realizado el Pentágono, con vuelos estadounidenses de bombarderos con armamento nuclear sobre el Polo Norte y presencia de navíos de guerra por zonas de soberanía soviética.
Se estaba sobre un barril de pólvora y la más mínima chispa podía hacerlo estallar.
Todo el escenario hizo pensar al Kremlin que se trataba de maniobras previas a un ataque nuclear real, disfrazado tras los ejercicios militares.
Por ello, prepararon también sus propias fuerzas atómicas, poniendo en alerta máxima a sus fuerzas aéreas destacadas en Alemania Oriental y Polonia. La guerra (¿el exterminio de la humanidad?) flotaba en el ambiente.
Pasada la medianoche de uno de aquellos aciagos días, en el bunker Serpujov-15, centro de mando desde donde se dirigía la defensa aeroespacial soviética, Stanislav Petrov recibió el informe enviado por un satélite de observación de alerta temprana: un misil balístico intercontinental con carga nuclear había sido disparado desde la base militar de Malmstrom, Montana, en suelo estadounidense y, en alrededor de 20 minutos, impactaría en algún punto de la Unión Soviética.
Su misión era monitorear cualquier posible ataque y avisar en forma urgente a sus superiores, en caso de que se diera alguno, para iniciar inmediatamente el contraataque.
Según los muy estrictos protocolos de seguridad, estaba prácticamente descartado que algún militar soviético bebiera en horas de servicio. Habría que entender, por tanto, que lo hecho por Petrov no se debió en modo alguno al vodka.
Lo cierto es que su reacción no fue dar la alarma automática; prefirió esperar un poco. Unos momentos más tarde aparecieron sobre la pantalla de su computadora las trayectorias de otros cuatro misiles más.
Stanislav no se precipitó. Pensó que era muy raro que se iniciara un ataque nuclear con tan poca artillería, disponiendo Estados Unidos de miles de misiles. Lo más probable, además, era que se bombardeara desde submarinos y no desde una base en tierra.
Decidió esperar y no dar la alarma. Sabía que la respuesta de su país era la guerra total: ante los primeros misiles recibidos, el Kremlin respondería con cientos y cientos de armas atómicas (esa era la doctrina militar oficial).
La destrucción mutua asegurada», tal como indicaban los manuales de guerra; es decir: el fin de la humanidad, la destrucción completa del planeta Tierra y serios daños para Marte y Júpiter, con consecuencias que llegarían hasta la órbita de Plutón, estaban a unos pocos segundos.
Oprimiendo el botón rojo de emergencia, esa elucubración de ciencia ficción pasaría a ser un hecho consumado.
Su pulgar derecho, temblando, sudoroso pese al frío, rozó el botón fatal. Pero no lo oprimió. Rápidamente, con la ayuda de varios técnicos, descubrió que se trataba de una falsa alarma ocasionada por una rarísima conjunción de la Tierra, el sol y la posición particular del satélite de observación.
Para algunos fue un héroe que salvó a la humanidad. Para sus superiores, un insubordinado que no cumplió con su deber. De todos modos, no fue castigado (indirectamente en Moscú también se lo reconoció como un salvador).
Cuando se le preguntó por qué no dio la alarma, se limitó a responder: «La gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles». Pero entre amigos, ya con un vaso de vodka en la mano, su respuesta era otra: «¡uy…, me olvidé!».

Deja un comentario